Los clínicos sabemos que un diagnóstico puede tener un efecto profundo en los pacientes. A veces brinda claridad, calma y una nueva comprensión de un problema que ha causado sufrimiento durante años. Pero también puede generar estigma, devaluación, invalidación o incluso cambios conductuales perjudiciales.
No sabía que este fenómeno tenía un nombre: el efecto Rumpelstiltskin. Lo descubrí en un excelente artículo escrito por Alan Levinovitz (profesor de Filosofía y Religión en la James Madison University) y Awais Aftab (profesor asistente de Psiquiatría en la Case Western Reserve University), en el que abordan el surgimiento del término, las investigaciones que han encontrado los efectos positivos del diagnóstico clínico y las precauciones que hay que tener.
Decidí traducir el artículo completo —puedes leer el original aquí— y prepararé una versión en PDF para los miembros de Psyciencia Pro para que puedan descargar y usar. También pueden acceder a la versión web del artículo.
Versión en PDF
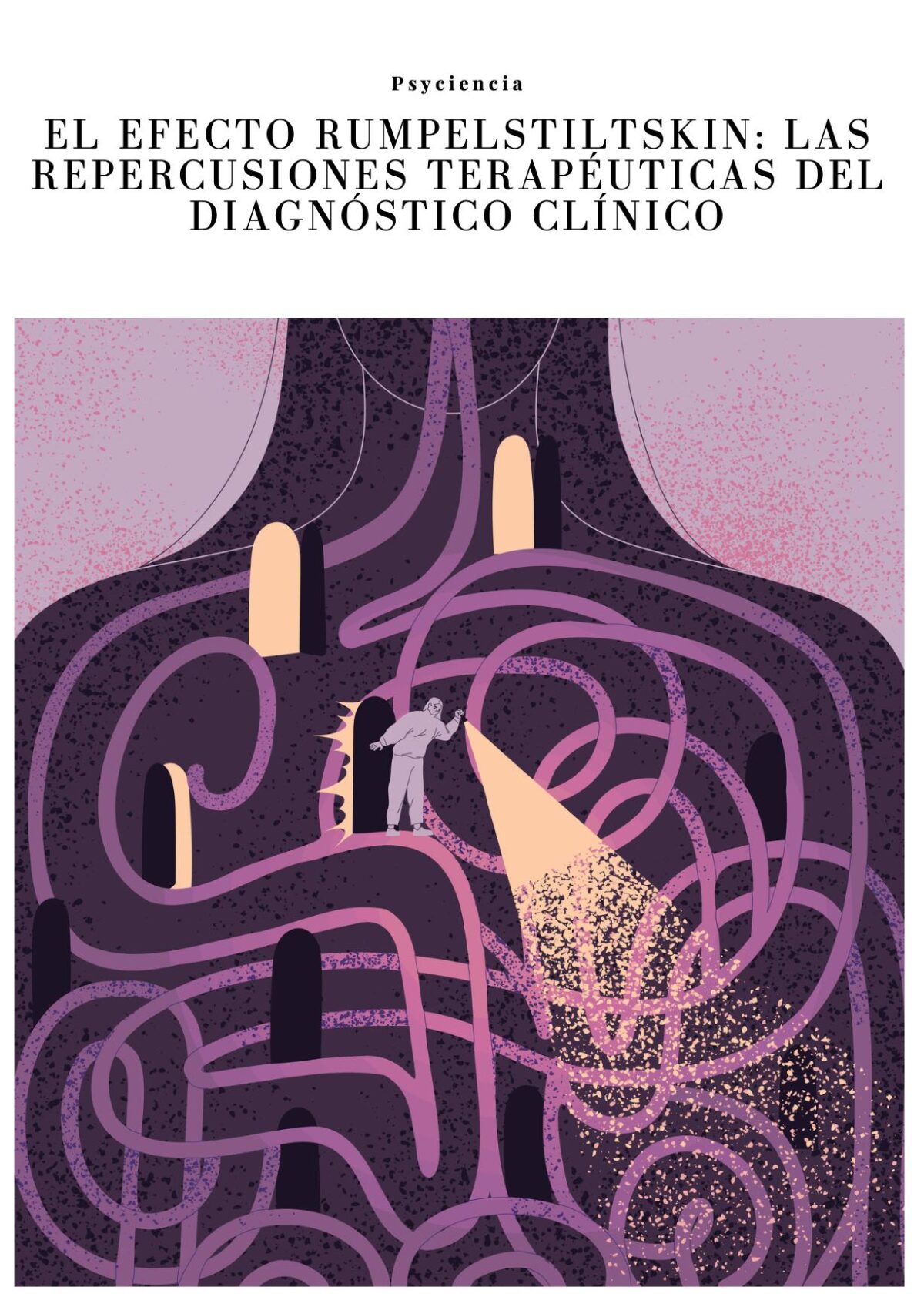
Hemos preparado una versión especial en PDF para los miembros de Psyciencia Pro para que puedas descargar, resaltar y anotar.
Si todavía no eres miembro, puedes unirte a Psyciencia Pro por 6 dólares al mes o 60 al año.
***
Tabla de contenido
Considera el siguiente escenario clínico: una profesora de historia de 42 años busca evaluación psiquiátrica porque ha estado lidiando con un bajo estado de ánimo y baja autoestima. A pesar de gozar de una carrera académica exitosa, siente que no ha vivido su máximo potencial y que sus esfuerzos se han visto plagados por su persistente inhabilidad para concentrarse, su tendencia a la procrastinación y la dificultad para terminar tareas sin la presión de tener que entregarlas a último minuto.
Estas luchas han estado presentes desde que era niña, pero fueron interpretadas por sus padres y profesores como pereza, y que eso se corregiría con una disciplina más rigurosa. Con el paso de los años, internalizó esos juicios, desarrollando una actitud muy dura y crítica hacia sí misma.
Durante las evaluaciones psiquiátricas iniciales, su psiquiatra identificó signos característicos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), un diagnóstico que fue confirmado por las pruebas neurológicas. Cuando la paciente fue informada de sus resultados, expresó una tremenda sensación de alivio porque ahora tenía una explicación de lo que le ocurría. El diagnóstico oficial, a pesar de su naturaleza descriptiva, parecía ofrecerle una explicación que antes le faltaba. Esta nueva comprensión tuvo un profundo efecto terapéutico que mejoró su estado de ánimo, ansiedad y sueño.
Esta anécdota clínica es una composición creada con fines ilustrativos, pero captura un efecto real y generalizado del diagnóstico. En un artículo de The New York Times sobre los diagnósticos de TDAH en adultos mayores, una mujer diagnosticada a los 53 años describió su reacción de la siguiente manera: “Lloré de alegría. Sabía que no estaba loca. Sabía que no estaba rota. Que no era un fracaso. No era perezosa como me habían dicho toda mi vida. No era estúpida”1.
Los clínicos en una variedad de disciplinas y entornos observan cómo funciona esta dinámica en diversos diagnósticos: dolor de cabeza tensional, tinnitus, síndrome de fatiga crónica, síndrome de las piernas inquietas, trastorno por insomnio, síndrome del colon irritable, dispepsia funcional, urticaria idiopática crónica y los trastornos del espectro autista, por nombrar algunos.
Sus experiencias ponen de relieve un fenómeno médico sorprendente, poco estudiado y aún sin nombre: el efecto terapéutico de los diagnósticos clínicos, independientemente de la intervención, donde el diagnóstico clínico se refiere a situar las experiencias personales en una categoría médica, ya sea por parte del profesional o del propio paciente.
A esto lo llamamos el efecto Rumpelstiltskin. En lo que sigue, mostramos cómo este efecto ha sido anticipado por diversas narrativas transculturales; presentamos la evidencia que lo respalda, junto con los posibles mecanismos que explican su acción; y sugerimos cómo la práctica clínica y la investigación deberían abordar su existencia.
El efecto Rumpelstiltskin
En el clásico cuento popular de los hermanos Grimm, Rumpelstiltskin, una joven promete a su primer hijo a un pequeño hombre a cambio de la habilidad de convertir la paja en oro. Cuando él regresa para cobrar su parte, ella suplica misericordia, y el hombre le ofrece una salida: podrá liberarse del pacto si adivina su nombre.
Ya convertida en reina, la mujer recorre todos los nombres del idioma alemán, junto con cada apodo o sobrenombre que se le ocurre. Ninguno funciona. Finalmente, su sirviente descubre el nombre secreto del pequeño hombre —Rumpelstiltskin— y, al pronunciarlo, ella queda libre de su obligación.
Lo crucial es que la fuente del sufrimiento de la reina no tiene un nombre familiar. No puede sustituirlo con una descripción común, como “ese hombrecito raro”; se requiere el conocimiento esotérico del nombre verdadero para recuperar el control sobre aquello que la atormenta. En cuanto lo pronuncia, el problema se resuelve por sí mismo.
Este tipo de relato aparece en numerosas culturas. Aunque los detalles varían, el tema central es el mismo: descubrir el nombre oculto permite controlar y destruir la fuente del sufrimiento. Los rituales tradicionales de exorcismo operan bajo un principio similar. Existen términos comunes para las aflicciones atribuidas a los demonios —pereza, mentira, gula, etc.—, pero cuando los intentos ordinarios de superarlas fallan, se recurre a un exorcista. Descubrir el nombre del demonio —no solo “pereza”, sino “Belphegor, el demonio de la pereza”— es esencial para dominarlo. De ahí que los tratados demonológicos y los exorcistas, desde la China antigua hasta la Inglaterra moderna, dediquen tanto tiempo a los nombres23.
Ejemplos de este principio abundan, desde las prácticas culturales que mantienen los nombres verdaderos en secreto hasta la literatura contemporánea, como la saga Terramar de Ursula K. Le Guin, donde los magos solo pueden controlar aquello que saben nombrar correctamente.
Este mismo principio opera también en la medicina moderna. Si un diagnóstico clínico puede tener un efecto terapéutico, entonces, al menos en algunos casos, el diagnóstico es en sí mismo una intervención médica, y debería ser tratado e investigado como tal, considerando tanto sus efectos positivos como los posibles daños iatrogénicos. Del mismo modo, el autodiagnóstico puede entenderse como un intento de acceder al efecto terapéutico de una intervención médica a la que el paciente no tiene acceso oficial.
En lo que sigue, presentamos la evidencia de la existencia del efecto Rumpelstiltskin, junto con las hipótesis sobre los mecanismos responsables de dicho fenómeno.
Evidencia del efecto Rumpelstiltskin
Mientras que la investigación que estudia directamente este fenómeno es limitada, múltiples estudios han examinado el impacto del diagnóstico médico, revelando resultados consistentes que concuerdan con el efecto Rumpelstiltskin que hemos mencionado. Una revisión sistemática de Sims et al4. desarrolló un marco temático para entender el efecto de las etiquetas diagnósticas e identificó cinco temas principales: impacto psicosocial, apoyo, planificación futura, conducta y expectativas de tratamiento. La reseña encontró que las etiquetas diagnósticas a menudo proveen emociones de alivio, validación y empoderamiento a las personas. Estas etiquetas ayudaron a eliminar la incertidumbre, facilitaron la comunicación y mejoraron el autoconocimiento. Además, los diagnósticos frecuentemente traen conexiones sociales beneficiosas a través de grupos de apoyo.
De manera similar, O’Connor et al5. condujeron una revisión sistemática y síntesis temática examinando cómo los diagnósticos psiquiátricos afectan a las personas jóvenes. Encontraron que la autoridad científica en las etiquetas diagnósticas validaba la autenticidad de las luchas que afrontaban los jóvenes y las rescataba como condiciones médicas legítimas. Esta validación redujo la autoculpa y facilitó la formación de identidades sociales significativas que a menudo generaban más aceptación social.
Otra investigación relevante se refiere al impacto de cómo los proveedores de salud mental se comunican con los pacientes. En un notable ensayo aleatorio, Thomas6 estudió a pacientes que tenían síntomas médicos sin explicación. El estudio reveló que los pacientes mostraron una mayor mejoría cuando su médico les proveyó un diagnóstico firme con una prognosis positiva, en comparación con aquellos que no lo recibieron. Esta mejoría ocurría sin importar si los pacientes recibían tratamiento. Savage y Armstrong7 encontraron que los pacientes expresaban mayor satisfacción cuando los doctores hacían una declaración definitiva de su diagnóstico y tratamiento, en vez de solicitarles más información en un enfoque colaborativo.
También existe evidencia del efecto Rumpelstiltskin proveniente de otras líneas de investigación. Los clínicos están reportando un aumento en las tasas de autodiagnóstico, en parte debido a las redes sociales y al internet8. Dado que el autodiagnóstico normalmente no brinda acceso a intervenciones médicas, es probable que una de sus principales motivaciones sea precisamente acceder al efecto terapéutico del propio diagnóstico.
Asimismo, contamos con evidencia sólida que demuestra el poder de la mente para influir en los síntomas psicológicos y somáticos a través de los efectos placebo y nocebo. Si una intervención puramente psicológica —como el tratamiento con placebo— puede producir cambios en los síntomas mentales y físicos, tiene sentido pensar que otra intervención de naturaleza similar, como el diagnóstico, también podría generar modificaciones en esos mismos síntomas.
Posibles mecanismos de acción
Lente clínica y descubrimiento hermenéutico
Fundamentalmente, el diagnóstico clínico invita a los pacientes a ver sus experiencias a través del lente médico. El marco médico interpretativo reconoce el sufrimiento en formas que el lenguaje cotidiano no puede, porque este último tiende a caracterizar los problemas como inadecuaciones personales. El lenguaje clínico es también más estandarizado que el lenguaje cotidiano, lo que ofrece, por lo menos, la apariencia de una explicación cohesiva del sufrimiento de la persona.
La filósofa Miranda Fricker utiliza el ejemplo de la depresión posparto para ilustrar cómo el acto de nombrar un fenómeno puede convertirse en un momento transformador de comprensión9. Como evidencia anecdótica, cita a una mujer que describe su primer encuentro con la depresión posparto como un diagnóstico médico:
“En mi grupo, la gente comenzó a hablar sobre la depresión posparto. En esos cuarenta y cinco minutos me di cuenta de que aquello por lo que me había estado culpando, y por lo que mi esposo también me había culpado, no era una deficiencia personal. Era una combinación de factores fisiológicos, algo real a nivel social y el aislamiento. Esa comprensión fue uno de esos momentos que te convierten en feminista para siempre.” (p. 149).
Fricker reflexiona sobre este momento como un ejemplo de lo que denomina injusticia hermenéutica: un daño cometido contra una persona en su capacidad de conocer, debido a la falta colectiva de los recursos conceptuales necesarios para dar sentido a sus experiencias. La ausencia de un concepto reconocido para la depresión posparto generó una “oscuridad hermenéutica”, una brecha en la comprensión colectiva que privó a las personas de la posibilidad de entender plenamente lo que estaban viviendo.
Un diagnóstico no funciona solo como una etiqueta médica, sino también como una herramienta social que permite hacer comprensible un sufrimiento que antes no tenía palabras. Sentirse comprendido —por uno mismo y por los demás— es un bien psicológico que podría contribuir al efecto Rumpelstiltskin. El nombre oficial actúa como un puente entre las experiencias individuales y los patrones generalizados. En otras palabras, permite pasar de una mirada idiográfica —centrada en las dificultades personales y contextuales— a una mirada nomotética, que busca el mejor encaje con un prototipo clínico 10 11. Además, los diagnósticos ofrecen a los pacientes un lenguaje compartido que facilita la comunicación con los profesionales de la salud y los conecta con comunidades de apoyo formadas por personas que enfrentan desafíos similares. Estas comunidades fortalecen un sentido de identidad compartida, lo que puede aliviar el estigma y empoderar a sus miembros mediante la participación en objetivos colectivos de defensa y visibilización, como se observa en el movimiento por la neurodiversidad.
Asociaciones aprendidas, el poder de los rituales y el rol del enfermo
El acto de diagnosticar es, en la mayoría de los casos, un preludio de la atención y el tratamiento médico. Otro mecanismo implicado en el efecto Rumpelstiltskin podría ser la asociación aprendida entre el acto de nombrar una condición en un contexto médico y la promesa de alivio o de acceso al “rol de enfermo”12. Cuando un paciente recibe un diagnóstico, este le ofrece esperanza y tranquilidad. Esa asociación puede seguir operando incluso en situaciones en las que se realiza un diagnóstico, pero no se busca tratamiento o no existe ninguno disponible.
Este proceso se ve aún más amplificado por el poder de los rituales culturalmente legitimados. Los términos diagnósticos son constructos ritualizados, cargados de autoridad institucional. Cuando una condición es nombrada oficialmente por un especialista, actúa como un estímulo condicionado, evocando una expectativa de cuidado y recuperación profundamente arraigada en las sociedades humanas. Este alivio anticipado resulta especialmente eficaz en contextos culturales que otorgan a los diagnósticos médicos un carácter de autoridad y transformación.
Sin embargo, es importante señalar que los beneficios anticipatorios de un diagnóstico no son universales. Para algunos pacientes, recibir un diagnóstico puede despertar miedo o estigma, especialmente cuando la condición es crónica, poco comprendida o socialmente marginada. En otros casos, el impacto terapéutico inicial puede disminuir si los beneficios esperados —como un tratamiento eficaz o apoyo social— no se materializan.
Los efectos de un diagnóstico médico no son siempre positivos ni benignos. Buscarlo o depender excesivamente de él puede conducir a consecuencias indeseables, típicamente asociadas con la sobremedicalización. En el caso de los diagnósticos descriptivos, preocupa particularmente que los pacientes malinterpreten la etiqueta clínica como si describiera un proceso etiológico específico o una identidad permanente.
Alivio de la ambigüedad cognitiva
Recibir un diagnóstico resuelve la ambigüedad cognitiva que acompaña al sufrimiento inexplicado. Los pacientes con problemas sin diagnosticar suelen luchar con la confusión y tienen dificultad para comunicar sus experiencias, tanto a los demás como a sí mismos. Un diagnóstico descriptivo ofrece una explicación prototípica que alivia estas dificultades. Aunque no proporcione una respuesta etiológica, funciona como un marco de organización que agrupa síntomas dispersos en un patrón legible y estandarizado: un problema reconocido, compartido por personas de todo el mundo, con síntomas centrales descritos en manuales y estudiados por especialistas.
Un diagnóstico alivia la incertidumbre al introducir una etiqueta categórica en torno a la cual puede construirse una narrativa. Los seres humanos somos criaturas narrativas: entendemos quiénes somos y cómo funciona el mundo a través de las historias que contamos. Un diagnóstico ofrece al paciente las herramientas necesarias para construir una historia que explique su sufrimiento y le dé sentido.
El alivio de la incertidumbre y del malestar también puede estar relacionado con el fenómeno del etiquetado afectivo (affect labelling). Poner los sentimientos en palabras puede ayudar a regular las experiencias emocionales negativas, y se ha planteado la hipótesis de que lo hace reduciendo la reactividad emocional.
Curiosamente, podemos observar este posible mecanismo en los orígenes del cuento de Rumpelstiltskin. La etimología del extraño nombre de aquel pequeño hombre suele remontarse a un duende doméstico alemán, el “pequeño duende que hace ruido con la pata”, al que se culpaba de los ruidos inexplicables o del misterioso movimiento de objetos dentro del hogar. Ese nombre enigmático funcionaba, en sí mismo, como una explicación de lo que antes resultaba inexplicable.
Diagnóstico y daño iatrogénico
Aunque el efecto Rumpelstiltskin —y, por tanto, nuestra discusión— se centra en los aspectos positivos de un diagnóstico clínico, es importante reconocer también los posibles daños que este puede generar. Las revisiones sistemáticas de Sims et al. y O’Connor et al. informan tanto de los beneficios como de los riesgos del diagnóstico.
Recibir una etiqueta diagnóstica puede amenazar o devaluar la identidad personal, y derivar en alienación social, invalidación, estigmatización o incluso en cambios conductuales perjudiciales. Los pacientes pueden llegar a interpretar sus estados de ánimo, pensamientos y acciones exclusivamente a través del filtro del diagnóstico, de una forma excesiva o injustificada. Además, un diagnóstico puede volver a la persona vulnerable al daño iatrogénico derivado de tratamientos clínicos.
Los autores ya habían planteado que el efecto Rumpelstiltskin podría estar relacionado con el efecto placebo en medicina. De manera similar, muchos de los efectos negativos descritos podrían entenderse como una manifestación del efecto nocebo, es decir, el daño que surge de las expectativas o creencias negativas asociadas al propio diagnóstico o tratamiento.
Es particularmente preocupante cuando los pacientes internalizan la idea de que su diagnóstico identifica una deficiencia crónica e intrínseca, lo que puede reducir su sentido de agencia y convertir el diagnóstico en una profecía autocumplida. Por ejemplo, recibir un diagnóstico de trastorno de ansiedad podría llevar a una persona a evitar más situaciones por temor a sentirse sobrepasada. Sin darse cuenta, esa evitación mantiene y refuerza el ciclo de la ansiedad, creando el mismo problema que intenta prevenir.
Las categorías diagnósticas, especialmente en el ámbito de la psiquiatría, arrastran una herencia cultural compleja y problemática. El estigma está ampliamente documentado y se refleja en patrones de discriminación laboral, sanitaria, habitacional y en otros ámbitos. Amigos, familiares y conocidos pueden modificar sus expectativas hacia la persona diagnosticada, generando de forma inadvertida sensación de alienación o distanciamiento.
También son relevantes los llamados “efectos de retroalimentación” (looping effects), descritos por el filósofo Ian Hacking: un diagnóstico psiquiátrico puede cambiar la conducta, la autopercepción y la manera en que una persona describe o comunica sus síntomas13. A su vez, individuos e instituciones responden de manera distinta a esa nueva identidad, reforzando así dichos cambios.
Además, el daño más sutil proviene del estigma internalizado. Aunque el diagnóstico puede ofrecer alivio temporal, con el tiempo puede convertirse en una fuente persistente de vergüenza, limitando la autoestima y la apertura en las relaciones. En algunos casos, esto puede llevar incluso a un alejamiento del tratamiento clínico, precisamente en los momentos en que la conexión terapéutica resulta más necesaria.
El desacuerdo sobre las implicaciones de un diagnóstico oficial también puede generar problemas. Por lo general, los clínicos abordan el sufrimiento desde un modelo negativo, en el cual este se considera algo sin valor intrínseco y que debe ser aliviado. Sin embargo, el sufrimiento también puede entenderse desde una perspectiva positiva, como una experiencia con potencial redentor o transformador, capaz de generar aprendizajes o cambios significativos14. Dado que los diagnósticos suelen interpretarse en términos de disfunción y déficit, quienes prefieren ver sus experiencias como “dones peligrosos” o transformaciones espirituales pueden sentir que esos nombres oficiales imponen una narrativa no deseada o poco útil sobre sus vidas —una consideración especialmente relevante en el caso de los diagnósticos psiquiátricos15.
Implicaciones para la práctica clínica y sugerencias para futuras investigaciones
Si el efecto Rumpelstiltskin es, en efecto, una característica clínicamente significativa de algunos diagnósticos, los clínicos deberían ser conscientes de su papel de diversas maneras. Tras realizar un diagnóstico e iniciar un plan de tratamiento, es importante considerar que las intervenciones médicas pueden …explicar solo una parte de la mejoría del paciente, ya que el simple hecho de recibir un diagnóstico podría ser también un factor que contribuya al alivio.
Cuando los pacientes muestran un deseo particular por obtener un diagnóstico durante la interacción clínica, el profesional debería abrir un espacio para explorar qué función cumpliría ese diagnóstico para la persona, considerando los mecanismos descritos en este artículo y evaluando si pueden estar influyendo en su interés por ser diagnosticada.
Sin embargo, la práctica clínica responsable debe basarse en evidencia sólida. Dado que el efecto Rumpelstiltskin nunca ha sido identificado oficialmente, existe una notable falta de investigaciones cualitativas y cuantitativas que examinen directamente este fenómeno. Este tipo de investigación es esencial, y los autores señalan varias áreas prometedoras para abordarlo.
En primer lugar, los estudios cualitativos deberían explorar las perspectivas de los pacientes sobre el significado de recibir un diagnóstico oficial, aclarando cómo entienden el paso del lenguaje descriptivo cotidiano a un diagnóstico clínico, así como si perciben —y de qué manera— que el diagnóstico influye en sus síntomas.
La investigación cuantitativa podría ayudar a esclarecer cómo las perspectivas de los clínicos y los pacientes se alinean con los tamaños del efecto observados en distintas poblaciones y contextos clínicos. Es probable que existan paralelismos entre el efecto placebo y el efecto Rumpelstiltskin, lo que convierte en una línea de investigación prometedora el estudio de la relación entre ambos fenómenos, así como de sus similitudes y diferencias más relevantes en cuanto a su funcionamiento1617. Algunos de los mecanismos previamente discutidos para el efecto Rumpelstiltskin —como las asociaciones aprendidas, las expectativas y el poder de los rituales— también están implicados en el efecto placebo. La investigación existente sobre la magnitud de la respuesta placebo podría, por tanto, ser útil para estimar la magnitud potencial del efecto Rumpelstiltskin1819.
Por último, tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa son esenciales para determinar en qué medida el aumento de los autodiagnósticos podría explicarse a través de este mismo efecto.
Este programa de investigación seguramente traerá numerosas sorpresas, que requerirán ajustes tanto por parte de los clínicos como de los pacientes. Y si el efecto Rumpelstiltskin resulta ser tan importante y extendido como los autores proponen, tanto la investigación como esos ajustes contribuirán a mejorar el bienestar de los pacientes y abrirán nuevas y prometedoras direcciones para la práctica clínica.
- Caron C. A.D.H.D. Diagnoses are Surging among Older Americans. The
New York Times, 2024 (https://www.nytimes.com/2024/12/11/well/
mind/adhd-diagnosis-older-middle-age.html ↩︎ - Lai C-T. The‘Demon Statutes of Nüqing’ and the problem of the
bureaucratization of the netherworld in early Heavenly Master Daoism. T’oung Pao 2002; 88: 251–81. ↩︎ - Rowan K.‘Who are you in this body?’: identifying demons and the path
to deliverance in a London Pentecostal church. Lang Soc 2016; 45: 247–70. ↩︎ - Sims R, Michaleff ZA, Glasziou P, Thomas R. Consequences of a
diagnostic label: a systematic scoping review and thematic framework. Front Public Health 2021; 9: 725877. ↩︎ - O’Connor C, Kadianaki I, Maunder K, McNicholas F. How does psychiatric diagnosis affect young people’s self-concept and social identity? A systematic review and synthesis of the qualitative literature. Soc Sci Med 2018; 212: 94–119. ↩︎
- Thomas KB. General practice consultations: is there any point in being
positive? Br Med J (Clin Res Ed) 1987; 294: 1200–2. ↩︎ - Savage R, Armstrong D. Effect of a general practitioner’s consulting style
on patients’ satisfaction: a controlled study. BMJ 1990; 301: 968–70. ↩︎ - Foulkes L, Andrews J. Are mental health awareness efforts contributing to the rise in reported mental health problems? A call to test theprevalence inflation hypothesis. New Ideas Psychol 2023; 69: 101010. ↩︎
- Fricker M. Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford
University Press, 2007. ↩︎ - Aftab A, Ryznar E. Conceptual and historical evolution of psychiatric
nosology. Int Rev Psychiatry 2021; 33: 486–99. ↩︎ - Aftab A, Banicki K, Ruffalo ML, Frances A. Psychiatric diagnosis: a
clinical guide to navigating diagnostic pluralism. J Nerv Ment Dis 2024; 212: 445–54 ↩︎ - Parsons T. The sick role and the role of the physician reconsidered. Milbank Mem Fund Q Health Soc 1975; 53: 257–78. ↩︎
- Hacking I. The Social Construction of What?. Harvard University Press, 1999. ↩︎
- Davies J. The rationalization of suffering: contrary narratives of emotional discontent interplay in complex ways. Harvard Divin Bull 2011; 39: 48–56. ↩︎
- Huda AS. Positive models of suffering and psychiatry. BJPsych Bull 2025; 49: 49–51. ↩︎
- Frisaldi E, Shaibani A, Benedetti F. Understanding the mechanisms of placebo and nocebo effects. Swiss Med Wkly 2020; 150: w20340. ↩︎
- Petrie KJ, Rief W. Psychobiological mechanisms of placebo and nocebo effects: pathways to improve treatments and reduce side effects. Ann Rev Psychol 2019; 70: 599–625. ↩︎
- Khan A, Kolts RL, Rapaport MH, Krishnan KR, Brodhead AE, Browns WA. Magnitude of placebo response and drug-placebo differences across psychiatric disorders. Psychol Med 2005; 35: 743–9. ↩︎
- Bschor T, Nagel L, Unger J, Schwarzer G, Baethge C. Differential outcomes of placebo treatment across 9 psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry 2024; 81: 757–68. ↩︎
