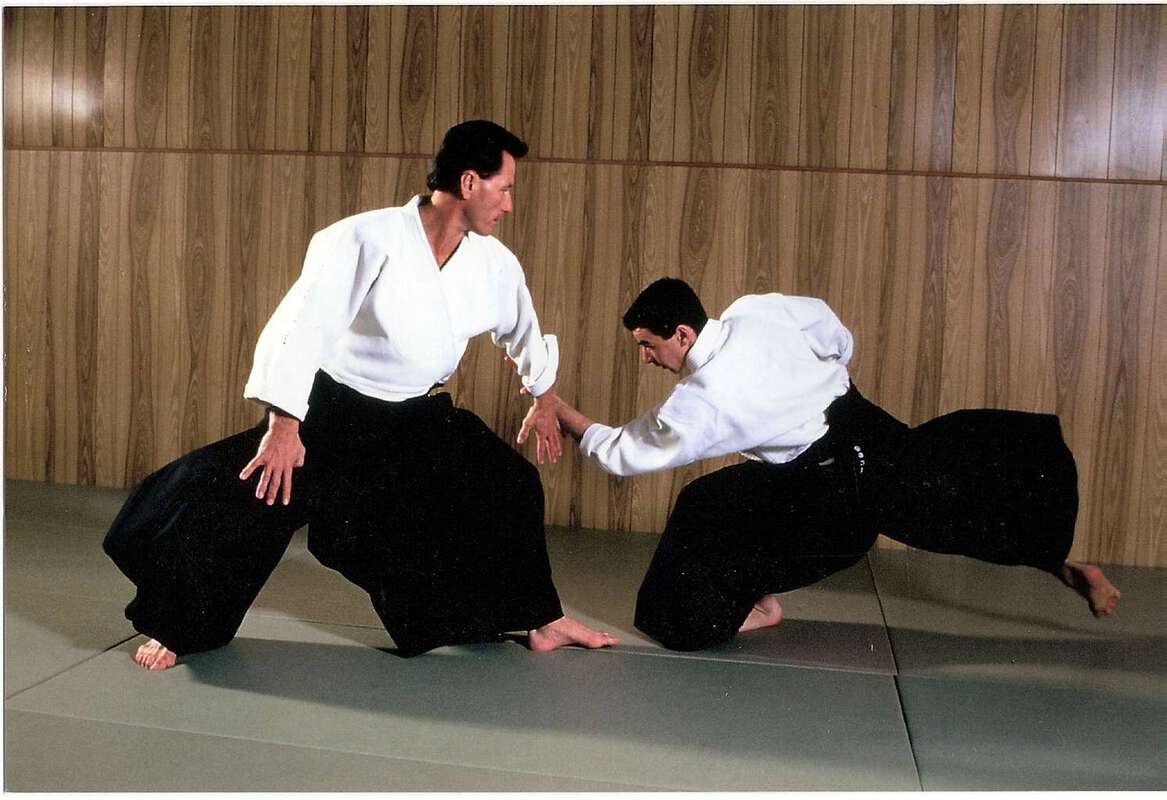El pueblo en el que la sonrisa no significa alegría

Actualmente se cree que las expresiones faciales de las emociones son universales y que no están determinadas por la cultura. Paul Ekman es uno de los psicólogos investigadores más representativos de esta teoría y quizás muchos de ustedes han escuchado o leído algo de su trabajo. La universalidad de las emociones y su expresión puede resumirse en cinco emociones básicas: alegría, tristeza, enfado, miedo y asco.
Pero también hay investigadores que no están de acuerdo con la idea de la universalidad de las emociones. Uno de ellos es el psicólogo José Miguel Fernández Dols que con su equipo de la Universidad Autonoma de Madrid, observaron la cara de decenas de deportistas olímpicos, personas tenido un orgasmo, aficionados al futbol, toreros en plena acción y niños de las islas Trobriand. Y sus resultados sugieren que sugieren que las expresiones faciales, como la sonrisa, son en realidad herramientas para la interacción social, más que una representación de una emoción básica:
“El concepto de emoción básica es popular, pero no necesariamente científico”, opina Fernández Dols. El psicólogo recuerda que un reciente libro, The Book of Human Emotions, de la historiadora británica Tiffany Watt Smith, describe 156 emociones diferentes, como el awumbuk, una palabra de la cultura Baining de Papúa Nueva Guinea que se refiere a la sensación de vacío que dejan los invitados al irse. «En psicología empleamos el vocabulario de la calle. Es como si en física utilizaran palabras de la calle para estudiar la mecánica newtoniana. La gente quiere Inside Out, pero la realidad, a lo mejor, es otra».