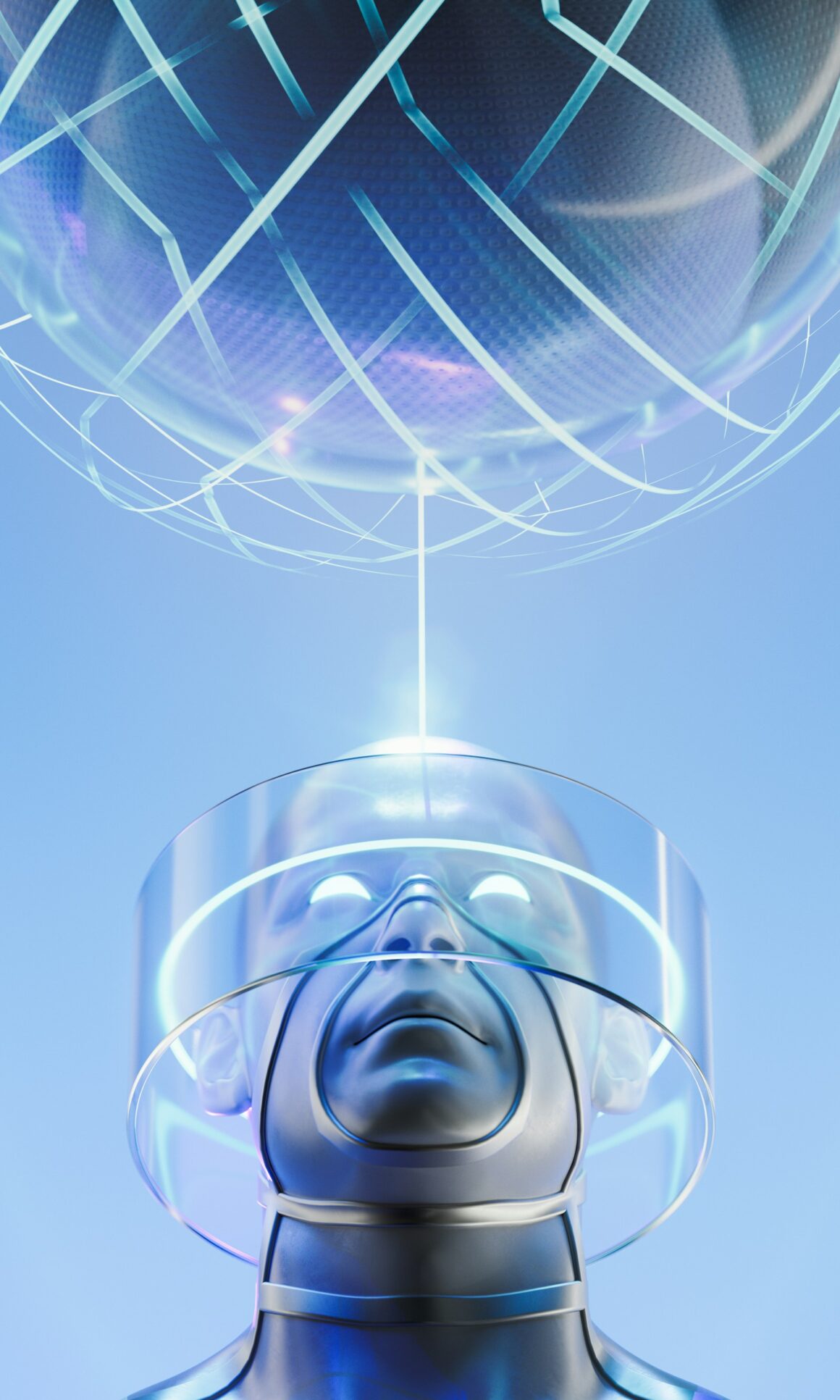A las tres de la madrugada, en un scroll automático, un video de TikTok ofrece un atajo improbable: escribe tu deseo tres veces, tu intención seis, tu resultado nueve, y el universo se encargará del resto. No tienes que enfrentar la incomodidad de planificar, ni arriesgarte al fracaso. Solo “vibrar alto”.
La propuesta no es nueva. En 2006, The Secret de Rhonda Byrne empaquetó la idea con una mezcla de misticismo y promesas de éxito rápido, vendió millones de copias y fue bendecida en televisión por Oprah Winfrey. Hoy, la misma narrativa circula en hashtags como #manifestation, con miles de millones de visualizaciones.
La premisa es simple: “lo semejante atrae lo semejante”. Piensa en abundancia, obtendrás abundancia. Piensa en enfermedad, atraerás enfermedad. Es una oferta psicológicamente seductora: ofrece control total en un mundo que rara vez lo concede. Pero como advertía Scott Lilienfeld, “las afirmaciones extraordinarias requieren un examen extraordinariamente cuidadoso, sobre todo cuando encajan demasiado bien con lo que queremos creer”.
El atractivo de la ilusión
La ley de atracción (LA) descansa sobre dos sesgos cognitivos poderosos. El primero, la ilusión de control (Langer, 1975), nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad de influir en eventos azarosos. El segundo, la creencia en un mundo justo (Lerner, 1980), nos convence de que las personas obtienen lo que merecen. Combinados, producen un mensaje reconfortante: si algo malo te ocurre, es porque “atrajiste” esa experiencia y, por lo tanto, puedes prevenirla con el pensamiento correcto.
Pero la psicología científica es clara: no hay evidencia de que los pensamientos, por sí solos, modifiquen la realidad externa. Lo que sí existe son mecanismos conocidos —profecías autocumplidas, sesgo de confirmación, efecto placebo— que pueden hacer que la gente perciba que “manifestar” funciona.
Recomendado: Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico
Desde la neurociencia, las prácticas de visualización o afirmaciones pueden activar circuitos de motivación y recompensa —el estriado ventral, el núcleo accumbens, la corteza orbitofrontal—, liberando dopamina y produciendo sensaciones agradables. Esto puede aumentar la disposición a actuar, pero no produce cambios físicos directos en el entorno. Sin conducta, la actividad neural se desvanece sin consecuencias tangibles.
Fantasear no basta
La investigación de Gabriele Oettingen lo documenta con datos: las fantasías positivas sin contraste con la realidad tienden a reducir el esfuerzo y el rendimiento. Su modelo MCII (Mental Contrasting with Implementation Intentions) consiste en visualizar la meta, identificar el obstáculo interno más relevante y definir un plan concreto si–entonces. Este enfoque activa la corteza prefrontal medial y dorsolateral, regiones implicadas en control ejecutivo, facilitando que la motivación se traduzca en acción (Oettingen et al., 2016; Wang et al., 2021).
Un meta-análisis (Gollwitzer & Sheeran, 2006) sobre implementation intentions encontró un efecto medio-alto (d≈0.65) en la consecución de metas. La diferencia clave con la LA es que aquí no se espera que el universo actúe, sino que se prepara al cerebro y la conducta para responder a contingencias reales.
Creer que “manifiestas” y arriesgarse demasiado
La creencia en la manifestación no es inocua. Dixon, Hornsey y Hartley (2023) desarrollaron una escala para medir esta creencia y encontraron un patrón preocupante: quienes puntuaban más alto reportaban mayor optimismo y autoeficacia percibida, pero también más atracción por inversiones de alto riesgo y mayor probabilidad de haber atravesado una bancarrota. El mecanismo parece claro: la sobreconfianza reduce la percepción de riesgo, favoreciendo decisiones impulsivas, un fenómeno asociado a una hiperactivación dopaminérgica y pobre modulación prefrontal.
El lado oscuro de la positividad
La LA fomenta la idea de que las emociones “negativas” deben reprimirse para no atraer desgracias. La supresión emocional (Gross, 2002) no solo incrementa la activación fisiológica —frecuencia cardíaca, conductancia de la piel— sino que deteriora la comunicación interpersonal y el bienestar psicológico. A nivel cerebral, inhibe el procesamiento adaptativo de la corteza cingulada anterior y de redes prefrontales implicadas en reevaluación, lo que a largo plazo puede exacerbar ansiedad y depresión.
En el plano social, esta filosofía alimenta la culpabilización de la víctima. Barbara Ehrenreich (2009) documentó cómo pacientes oncológicos eran presionados a “mantenerse positivos” y responsabilizados de su evolución clínica, con el consiguiente daño emocional y, en algunos casos, abandono de tratamientos eficaces (Johnson et al., 2018).
Una mirada conductista: reforzamiento y control de estímulos
El análisis de la conducta ofrece una explicación sin misticismo. Las prácticas de “manifestar” son conductas verbales encubiertas (autohabla, imaginería) que aumentan la probabilidad de conductas manifiestas alineadas con la meta: buscar oportunidades, persistir ante obstáculos, acercarse a reforzadores.
Cuando esas conductas son seguidas por consecuencias positivas —incluso si son parciales o incidentales—, se establece un reforzamiento operante que fortalece la asociación “pensar = obtener”. Además, las comunidades en línea y grupos de autoayuda proporcionan reforzamiento social: las historias de éxito se celebran, los fracasos se silencian o reinterpretan como falta de fe, manteniendo la conducta verbal.
En términos de condicionamiento clásico, la repetición de visualizaciones puede asociar imágenes de meta con estados emocionales agradables, convirtiéndose en estímulos condicionados que motivan la acción. El resultado no es un “universo que conspira”, sino un entorno que refuerza selectivamente ciertos comportamientos y relatos.
Por qué persiste la pseudociencia
Lilienfeld y sus colegas (2015) identificaron varios factores que explican por qué creencias pseudocientíficas como la LA son tan resistentes:
Evidencia anecdótica: historias vívidas y personales pesan más que estadísticas abstractas.
Sesgo de confirmación: prestamos más atención a los casos que confirman nuestra creencia.
Sesgo de disponibilidad: recordar fácilmente un “acierto” refuerza la ilusión de eficacia.
Resistencia a la falsación: si falla, siempre hay una explicación interna (“no lo deseaste lo suficiente”).
La difusión digital amplifica estos sesgos: el algoritmo premia contenido emocional y simple, los testimonios positivos se viralizan y las refutaciones requieren más tiempo y atención de la que la mayoría está dispuesta a invertir.
Qué sí funciona
La ciencia no niega el valor de la motivación ni del pensamiento positivo moderado. Lo que rechaza es la idea de que, por sí solos, los pensamientos generen cambios externos sin mediación de conductas y contingencias reales. La diferencia es crucial: la motivación y las expectativas optimistas pueden facilitar la acción, pero no sustituyen la planificación, la ejecución y la retroalimentación del entorno.
Las estrategias que sí cuentan con respaldo empírico se apoyan en mecanismos conocidos de la psicología del aprendizaje, la regulación emocional y la neurociencia cognitiva:
WOOP/MCII (Wish–Outcome–Obstacle–Plan / Mental Contrasting with Implementation Intentions): consiste en formular un deseo concreto, imaginar el mejor resultado posible, identificar el principal obstáculo interno o externo y definir un plan específico para superarlo. Este método combina visualización y realismo, y ha demostrado mejorar el compromiso con la meta al activar redes prefrontales implicadas en control ejecutivo y monitoreo de conflictos (Oettingen et al., 2016).
Recomendado: La Programación Neurolingüística (PNL), una pseudociencia que promete curarlo todo
Implementación de intenciones (implementation intentions): se trata de crear reglas condicionales del tipo si ocurre X, entonces haré Y. Por ejemplo: “Si es lunes a las 7:00, entonces saldré a correr”. Este formato de planificación vincula la conducta a una señal temporal o situacional, facilitando su automatización y reduciendo la carga sobre la fuerza de voluntad. Estudios meta-analíticos han encontrado efectos medios a altos en la probabilidad de ejecutar la conducta (Gollwitzer & Sheeran, 2006).
Imaginería de proceso + práctica deliberada: a diferencia de la visualización centrada únicamente en la “foto final” (ganar una carrera, dar una conferencia perfecta), este enfoque implica representar mentalmente los pasos, obstáculos y acciones necesarias para lograr el objetivo. La imaginería de proceso activa áreas motoras y premotoras, preparando al sistema nervioso para responder más rápido y de forma más coordinada en la situación real. Combinada con práctica deliberada, refuerza tanto las habilidades como la confianza realista.
Optimismo realista: implica mantener expectativas positivas, pero basadas en datos, recursos y estrategias concretas. Este estilo optimista se asocia a mayor persistencia y mejor afrontamiento del estrés, pero sin caer en la negación de problemas o riesgos. Desde la neurociencia, el optimismo realista parece modular la respuesta al estrés y favorecer patrones de afrontamiento activo, sin la vulnerabilidad a riesgos innecesarios que puede generar la sobreconfianza.
Psicoeducación sobre sesgos: conocer fenómenos como la ilusión de control o el sesgo de confirmación permite reconocer cuándo se está atribuyendo un resultado al azar o a supuestos “poderes mentales” en lugar de a conductas y contingencias reales. Este componente crítico no solo ayuda a evitar atribuciones mágicas, sino que fomenta la toma de decisiones más informada y ajustada a la evidencia.
Artículo recomendado: Argumentos engañosos: Un análisis de las 16 falacias lógicas más comunes
Conclusión
La ley de atracción es un producto cultural atractivo: reconforta, ofrece simplicidad y promete control absoluto. Pero desde la psicología y la neurociencia, lo que queda claro es que los pensamientos motivan, pero son las conductas sostenidas las que cambian el entorno. La dopamina no mueve montañas; el aprendizaje, la planificación y la repetición, sí.
En lugar de enseñar que “todo lo que te pasa lo atraes”, podríamos enseñar que tus pensamientos pueden preparar el terreno, pero tus actos son los que lo siembran y cosechan. Esa es la diferencia entre soñar y hacer. Y aunque no venda tantos libros como una “ley” cósmica, tiene una ventaja: funciona.
Referencias
- Dixon, L. J., Hornsey, M. J., & Hartley, N. (2023). Belief in manifestation: Individual differences and economic risk-taking. Personality and Social Psychology Bulletin. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/01461672231186583
- Ehrenreich, B. (2009). Bright-sided: How positive thinking is undermining America. Metropolitan Books.
- Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281–291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198
- Johnson, S. B., Park, H. S., Gross, C. P., & Yu, J. B. (2018). Complementary medicine, refusal of conventional cancer therapy, and survival among patients with curable cancers. JAMA Oncology, 4(10), 1375–1381. https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2018.2487
- Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311–328. https://doi.org/10.1037/0022-3514.32.2.311
- Lerner, M. J. (1980). The belief in a just world: A fundamental delusion. Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0448-5
- Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2015). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Oettingen, G., Mayer, D., Thorpe, J. S., Janetzke, H., & Lorenz, S. (2016). Mental contrasting and goal commitment: The mediating role of energization. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(2), 174–187. https://doi.org/10.1177/0146167215613585
- Stenger, V. J. (1997). The myth of quantum consciousness. Skeptical Inquirer, 21(2), 37–42.
- Wang, G., Chen, X., & Xie, L. (2021). Mental contrasting with implementation intentions (MCII) as a behavior change technique: A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 12, 716651. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.716651