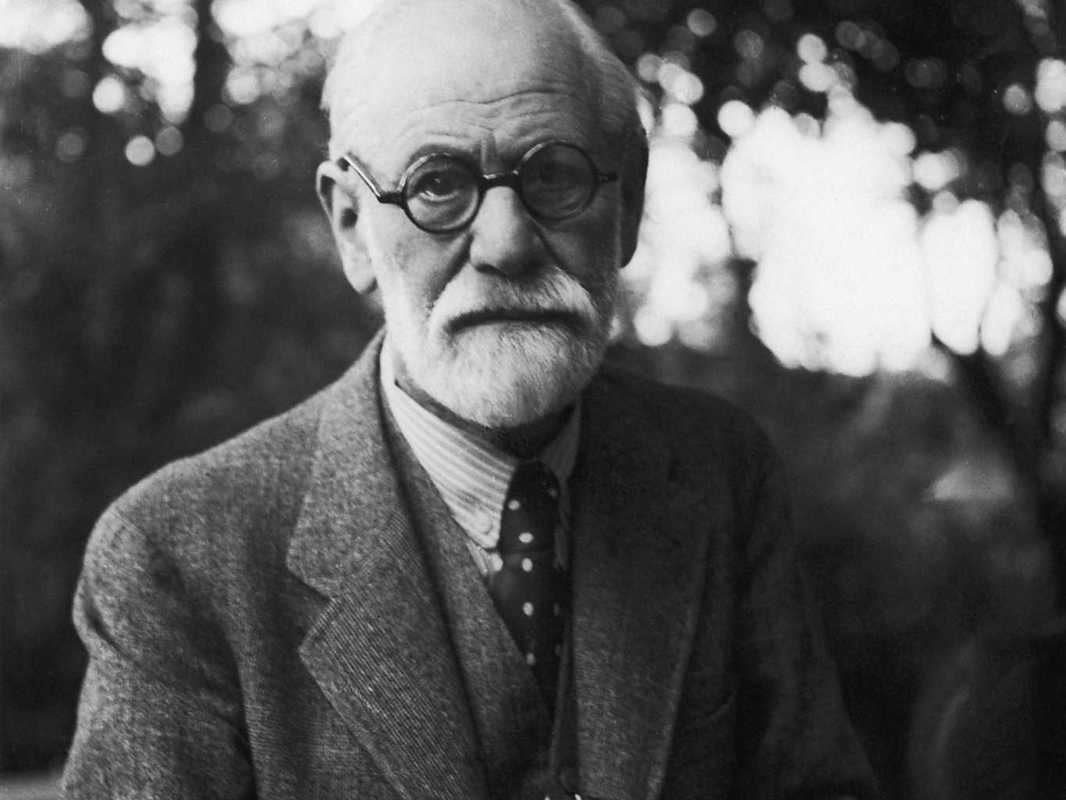Este fue el panel central de un libro que recogió las intervenciones y los debates que tuvieron lugar en las jornadas-homenaje realizadas a diez años de la muerte de Piera Aulagnier. Y es precisamente en ese marco –el del reconocimiento que psicoanalistas de diversas procedencias teóricas y clínicas y con elaboraciones conceptuales propias rinden a una obra original, donde deben verse las marcas de algunas definiciones vigentes para el psicoanálisis en nuestro medio. Pues si la fascinación conlleva como peligro la sumisión acrítica, la ausencia de fascinación pone en circulación un modo productivo de pensamiento, que no desdeña el intercambio con otras teorías. Y es allí donde el encuentro-homenaje cobra verdadero sentido y brinda frutos genuinos.
En este panel participan Carlos Marios Aslan (Premio Konex de Platino década 1986-1996 en Psicoanálisis), Silvia Bleichmar (Premio Konex de Platino década 1996-2006 en Psicología) y Luis Hornstein (Premio Konex de Platino década 1996-2006 en Psicoanálisis). Reflexionan sobre la práctica instaurada por Freud y sus modificaciones actuales ilustrando el panorama de un psicoanálisis cuyo pluralismo crítico depende de una inserción en una clínica que se resiste a una globalización que pretenda diluir las condiciones sociohistóricas del ejercicio real del psicoanálisis.
No hay práctica sin proyecto terapéutico. Esta definición no es menor en un momento en que la clínica presenta tantos desafíos. Y la respuesta del psicoanalista suele oscilar entre refugiarse en un teoricismo cuya relación con la clínica se desdibuja, o bien convertir la práctica en un artesanado más o menos empírico, conformándose con una metapsicología simplificante y congelada.
Silvia Bleichmar afirma “que si no nos hacemos cargo de nuestras propias impasses internas una de las cuestiones más graves que nos afectan es el hecho de que el psicoanálisis corra el riesgo, lamentablemente, de caer implosionado no por la fuerza de sus oponentes, sino por sus propias contradicciones internas”. El psicoanálisis está en crisis. Una práctica innovadora ha sido reducida a una técnica estereotipada, petrificada, sin lugar para la creación. Se advierten signos de agotamiento de su discurso, que intenta preservar un monolitismo que ya no existe, al arrastrar el peso muerto de los análisis “ortodoxos”, con su técnica esclerosada.
¿Cómo construir un psicoanálisis contemporáneo, abierto a los intercambios con otras disciplinas y al desafío que impone cada coyuntura sociocultural, sin por ello perder especificidad ni rigor? ¿Cómo producir un pensamiento teórico que, anclado en la clínica, sea capaz de desafiar los dogmatismos?
La forma de hacer productivo el patrimonio psicoanalítico es diferenciando el pasado caduco del pasado vigente, motor de un futuro posible. ¿Quién podría negar que, poco o mucho, Winnicott, Klein, Kohut, Piera Aulagnier, Green, Lacan (y la lista continúa) son hoy imprescindibles? Entonces hay que leerlos, y leerlos directamente, no en la versión que otros dan de ellos. (Lo que puede ser discutible es en qué medida a cada uno.) Una lectura variada no tiene por qué ser un caos o una “entente cordial” en la que convivan todos, si se advierten y respetan los distintos ejes conceptuales. Una condición para respetar la diversidad es poder manejarla. Casi como prestidigitadores. Los epígonos suelen ser rígidos. Sus jefes, no.
Versión ebook

Puedes descargar este artículo en formato PDF para que lo puedas imprimir y compartir en clase o con tus colegas.
Por favor escríbenos un email a: escríbenos@https://psyciencia.com/, en caso de que encuentres algún error o problema con las descargas.
Carlos Mario Aislan
Quizás alguno de ustedes haya escuchado uno de los últimos “chistes de gallegos” Un gallego, puesto en la situación en la que yo estoy ahora, dice: “antes de comenzar a hablar quiero decir algunas palabras”. Bueno, yo también quiero decir algunas palabras y son para agradecerle a Luis Hornstein y su organización, haberme invitado a participar en esta mesa redonda, primero por la invitación y luego porque espero participar de una situación que Castoriadis llamaba “El placer de representación”. En alemán representación es Vorstellung, que también quiere decir idea, así que estamos con el placer de las ideas, que espero que compartamos todos en este momento.
En primer término me referiré a algunos aspectos formales de la práctica psicoanalítica actual. Empezaré contando algunas anécdotas de Freud.
Comenzaré por una carta a Fliess donde le dice Freud “he terminado con éxito el análisis, del Sr. tal, con una invitación a cenar con la familia”. La segunda anécdota está en las notas originales del historial de “El hombre de las ratas”. En una sesión el paciente le dice a Freud que tiene hambre y él le hace servir de comer ; no sin consecuencias, porque luego de unas sesiones Freud anota que “El hombre de las ratas” se quejó que ese arenque le había caído mal. Por otro lado tenemos la correspondencia con Ferenczi. Durante la Primera Guerra Mundial, Ferenczi le solicita a Freud análisis. Tiene unos días de licencia, piensa viajar a Viena, y le pide a Freud si en esas fechas le puede dar varias horas de análisis por día (¿antecedente de análisis “condensado”?) Freud le contesta afirmativamente, y agrega: ”no se olvida de reservar algunas noches para cenar con la familia”.
Los analistas freudianos somos muy heterodoxos. La ortodoxia freudiana es la heterodoxia o la heterodoxia es la ortodoxia freudiana
Otra anécdota concierne a Gustav Mahler, el músico, quien tenía dificultades matrimoniales y le habían aconsejado que consultara a Freud. Parece que Mahler era bastante obsesivo: pidió una hora, Freud se la dio y poco antes Mahler la anuló. Repitió esto varias veces, hasta que Freud le mandó un telegrama diciéndole que iba a estar en una ciudad cercana a donde se hallaba Mahler, por un día, y luego se iba a tomar vacaciones muy largas. Este “apremio” decide a Mahler quien acepta la cita. Caminan por las calles del pueblo durante cuatro horas, “conversando”. Y dicen, por lo menos Jones dice, que con esa conversación Mahler se curó de la impotencia que tenía y su matrimonio se arregló.Este sería el primer ejemplo registrado de un psicoterapia breve psicoanalítica.
También están los consejos que le da a Edoardo Weiss, que fue el introductor del psicoanálisis en Italia y que supervisaba por carta con Freud, así que ha quedado el material y la supervisión. Se quejaba Weiss que no podía establecer contacto con una paciente; entonces Freud le da el consejo de que ponga antes de la hora de ella a otra paciente mujer y que la despida muy efusivamente, que se asegure que la que lo está esperando lo vea y lo oiga. Cosa que hace y la paciente inmediatamente entra en una situación transferencial mucho más franca.
Recuerdo el análisis que cuenta Joan Riviere, Uds. saben que fue una de las traductoras y supervisoras de las traducciones de Freud y que trabajó en el International Journal. La había analizado Jones y le escribió a Freud que tenía dificultades, parece que era una borderline, diríamos hoy. En su primera sesión ella va, se acuesta y para su sorpresa Freud le dice : “yo sé algunas cosas de Ud.: sé que Ud. tiene padre y madre, así que empiece ya”, se lo dice en lugar de esperar las asociaciones y los habituales rodeos. Durante el análisis descubrieron cosas a través del sueño, ( lamentablemente nosotros generalmente usamos los sueños sólo para confirmar nuestras hipótesis), entonces Freud dice “un descubrimiento así merece un premio” se levanta, busca un cigarro y lo enciende. En el libro de Smiley Blanton consta la siguiente anécdota: él le cuenta a Freud que está juntando plata para comprarse las Obras Completas de Freud, y a la sesión siguiente Freud se las regala. Y dice Blanton: “después de eso siguieron una cantidad de sesiones con sueños muy oscuros, indescifrables y asociaciones muy raras”. Freud comentó: “esto suele suceder cuando uno regala cosas a los pacientes”. Es decir, que lo había hecho igual, aunque él ya tenía esa experiencia. Otro comentario, casi de actualidad, lo cuenta Wortis que se analizó con Freud. Le hablaba de una paciente que iba por su quinto año de análisis, y Freud dice: “debe tener mucha plata para analizarse tanto tiempo”.
Lo que quiero subrayar con estas anécdotas yo es que la ortodoxia freudiana consiste en la heterodoxia. Los que acusan a los analistas, freudianos o no, de ser muy ortodoxos, en realidad no saben que están afirmando que los analistas freudianos somos muy heterodoxos. La ortodoxia freudiana es la heterodoxia o la heterodoxia es la ortodoxia freudiana.
Lo que yo quiero rescatar es la libertad de Freud para manejarse con la técnica y con la experimentación de la prueba y el error, o el éxito, y descartar las teorías o las prácticas que no le sirven y pasar a otras, es decir, su libertad técnica. Se deduce a través de los escritos de Freud, por ejemplo, el hecho de analizarlo a Ferenczi invitarlo a cenar a su casa con toda la familia, de la cual era amigo, (inclusive quería que se casara con su hija Matilde), ese tipo de cosas ilustran esa libertad.
El ejemplo princeps es que analizó a su hija Anna durante varios años, en un análisis formal. Yo creo que Freud pensaba que la situación dentro de la sesión era una y la situación fuera de ella era otra. Así como un cirujano eventualmente podría operar a su hija con todas las reglas de la asepsia y del arte de la cirugía, él podía analizar a su hija y después afuera mantener una relación cotidiana y común. Eso también ha mostrado ser equivocado, pero esto es lo que muestra como se podía mover él. Y finalmente, lo más importante de todo esto, creo yo, es la importancia de la teoría psicoanalítica.
Como dice el dicho: “no hay nada más práctico que una buena teoría”. Una buena teoría, permite a un analista formado, manejarse en cualquier situación. Un analista formado. Viene a mi mente la definición de un analista alemán que decía que para él la formación psicoanalítica era una formación psicosomática.
¿Qué quiere decir? como yo lo entiendo, quiere decir que estaba encarnada, no es una cosa aprendida solamente, es encarnada, forman parte de la personalidad, y eso es lo que quiero destacar, que la teoría es extremadamente importante, la formación es importante y si uno la tiene, se puede manejar en el consultorio, caminando por las calles, en el hospital, o inclusive -como hacían algunos analistas en el servicio de Goldenberg en Lanús- que analizaban en los autos, los que devenían consultorios con un asiento delantero diván y el analista se colocaría atrás, supongo.
Me parece que la teoría freudiana es indispensable y es el alfa y el omega de toda formación psicoanalítica que merezca ese nombre. Creo que si Freud viniera a Buenos Aires en este momento y se enterara de las diferentes prácticas: individuales, de terapias de pareja, de grupo, de familia, de multifamilias, etc., etc., no se escandalizaría, siempre que sintiera que estan sustentadas por una formación teórica suficiente y adecuada.
Paso al segundo punto que quería tratar hoy que son dos preguntas, la primera es ¿existe un “oro puro” del análisis? dicho de otro modo ¿existe un análisis “oro puro”? yo creo que esto es un mito y que no existe. Y luego voy a explicar por qué.
La segunda pregunta es ¿existe un analista conceptualmente “oro puro”, con una teoría incontaminada por otras teorías, o sea, dueños de la verdad?
A la primera pregunta tengo que contestar que siempre hubo en los tratamientos psicoanalíticos, psicoterapia, apoyo, sugestión, holding, influencias, etc., etc. Por suerte esto es inevitable que suceda, por la relación que se establece.
Creo que esto nos introduce en otra cuestión que he venido sosteniendo en los últimos años y es que habría que darle legalidad a la “via del porre” porque todas estas situaciones van creando estructuras intrapsíquicas en los pacientes que no pasan por el insight sino que pasan por la relación y que modifican la estructura de la personalidad.
A la segunda pregunta, si existe un analista conceptualmente “oro puro”, con teorías incontaminadas, debo decir que pienso que no y que actualmente estamos sustentando un pluralismo ideológico, o teórico, que no solamente… quiero decir que una posición pluralista no es aceptar de buena voluntad que los otros digan sus cosas y que no pensemos si son adecuadas o no, sino buscarla activamente, para realmente obtener la porción de verdad que puedan tener otras teorías.
El problema del pluralismo, que ya estamos experimentando a veces, es similar al problema que se plantea especialmente en Filosofía del Derecho, el dilema de la tolerancia, que se expresa de ésta manera: “¿hasta cuando un tolerante puede tolerar a un intolerante?”. Esto lo he consultado con mucha gente especializada en Filosofía del Derecho, y finalmente me han dicho que este problema no tiene solución.
Lo mismo puede suceder con el pluralismo, hasta cuando un pluralista puede tolerar a un no pluralista, y este es uno de los inconvenientes, porque no hay nada perfecto.
¿existe un analista conceptualmente “oro puro”, con una teoría incontaminada por otras teorías, o sea, dueños de la verdad?
Bueno, en términos de pluralismo y de la diversidad de teorías, debo decir a modo de esperanza, que si bien existe una imposibilidad, o enormes dificultades epistemológicas en realizar la equivalencia en términos teóricos entre diferentes teorías, por otra parte hemos asistido en los últimos 10 o 15 años, a la emergencia de un producto nuevo, que son analistas que han pasado por instituciones pluralistas y aunque tengan un marco referencial central, (que para mí es el marco freudiano sin duda), se hace en ellos una integración o articulación con algunos aspectos de otras teorías, conciente o inconciente dentro de la mente del analista. Entonces uno toma aspectos de otras teorías que encajan y que son capaces de integrarse, o de articularse con la teoría central que uno sostiene.
Un ejemplo claro de esto me parecen ser muchos de los trabajos de Joyce Mc Dougall. También en ese sentido esa situación pluralista de esquemas, da lugar a ciertas dificultades en cuanto a la propia identidad, en cuanto al curriculum de uno. ¿Cómo me presentaría yo? ¿diciendo que yo soy un analista freudiano? sería totalmente escaso.
Ensayé decir algo que estuviera un poco más adecuada a la realidad: yo me podría definir entonces así “analista freudiano contemporáneo, formado en la APA en su época kleiniana, en Estados Unidos en un Servicio de Psiquiatría con predominio freudiano y psicología del yo, con muchísimas influencias europeas y locales, que trabaja en Buenos Aires en el año 2.000 y que procura, dentro de lo posible, pensar por sí mismo”.
El tercer punto es la teoría freudiana hoy. Yo creo que existe una resistencia entre los analistas a lo más radical y heterodoxo del pensamiento freudiano, que para mí es la segunda tópica. Yo no sé cuales serán las razones de esa actitud, pienso que son razones resistenciales a abrirse a lo nuevo, a tratar de describir el nuevo panorama que implica la segunda tópica y frente a toda ésta situación hay una vuelta a lo más conocido, a la primera tópica, con todos sus impasses teóricos. Y muchas veces desde la primera tópica,en un intento de resolver algunos de esos impasses teóricos se crea un nuevo esquema referencial, o como decía, una nueva metáfora. Y entonces, problemas que podrían ser solucionadas con ideas, descubrimientos y propuestas de la segunda tópica dan origen a una nueva y diferente “metáfora”.
Diría entonces cuáles son las cuestiones que a mi gusto, entre otras, me han interesado a mí seguir explorando y seguir desarrollando dentro del esquema predominantemente freudiano. La conciencia-cualidad, es decir, cómo en la segunda tópica la conciencia pasa de ser un topos a ser una cualidad que puede o no estar, con lo cual se radicaliza totalmente el pensamiento de lo inconciente, siendo que todos los procesos mentales son inconcientes, salvo los iluminados por la linternita de la conciencia, en ese momento, o del interruptor de lo preconciente. Lo que dice Freud claramente muchas veces en los escritos de la segunda tópica, que la conciencia , es una cualidad, que puede estar o no dentro de los procesos mentales y eso creo que hay que ver como se integra con todo. Yo comparto ese enunciado y creo que hay que explorarlo más.
Otros puntos serían la descripción metapsicológica de los diversos modos de internalización y de estructuración del psiquismo, la descripción metapsicológica de las identificaciones estructurantes y de los objetos internos, la definición psicoanalítica de las estructuras psíquicas dinámicas y su aplicación a la teoría, a la clínica y a la técnica (este es un punto extremadamente proficuo), una lectura freudiana de la teoría y clínica de la pulsión de muerte y lo que dije antes, la reevaluación, el estatuto legal de la via di porre, a raíz de los adelantos en lo que atañe a la intersubjetividad, la importancia de los otros en la construcción y desarrollo del alma y en las modificaciones estructurales no producidas por insight.
Silvia Bleichmar
Bueno, en primer lugar el agradecimiento a Cristina y Luis Hornstein por permitirme compartir este homenaje a Piera Aulagnier con todo lo que significa su pensamiento para todos nosotros en particular en un momento en el cual compartimos la sensación de un enorme vacío de figuras psicoanalíticas, con muy pocos nombres representativos de referencia para los analistas que nos sentimos afectados por la repetición de un conjunto de enunciados que percibimos claramente desgastados, agotados. De manera que la posibilidad de repensar sobre la obra de Piera, una obra inconclusa que, como sabemos, estaba en transición en el momento de su muerte, es realmente una oportunidad para seguir pensando todos nosotros sobre nuestra posición teórica y clínica.
Quisiera empezar por cercar dos o tres cuestiones que considero importantes para mi exposición respecto al tema central: Freud y/o la práctica actual.
En primer lugar la situación actual del psicoanálisis, no solo del entorno en el cual se despliega nuestra práctica sino en un plano intrateórico. Pienso que tenemos una tendencia acentuada a emplazar las dificultades del psicoanálisis en las condiciones sociales que se producen a partir de los nuevos modos de ejercicio de las prácticas profesionales, lo cual por supuesto no es desdeñable en razón del modo en cual se han visto alteradas en los últimos años – sobre la base de los modelos del capitalismo salvaje – las formas de las prácticas de las profesiones liberales en general, pero eso no es suficiente para dar cuenta de la situación de crisis del psicoanálisis. Ya que la crisis del capitalismo no la vamos a resolver nosotros – al menos desde el ámbito específico de nuestra profesión – podemos al menos plantearnos cómo entramos como psicoanalistas con cierta dignidad al siglo XXI y de qué modo nos sustraemos a sus efectos en el plano simbólico, o contribuimos a disminuir sus efectos devastadores de la subjetividad desde el ángulo que nos compete.
Pienso, en este sentido, que si no nos hacemos cargo de nuestras propias impasses internas una de las cuestiones más graves que nos afectan es el hecho de que el psicoanálisis corra el riesgo, lamentablemente, de caer implosionado no por la fuerza de sus oponentes, sino por sus propias contradicciones internas. Y así como el socialismo real no cayó por la fuerza de las premisas del capitalismo, sino porque estaba clivado por contradicciones e impasses que no posibilitaban que la propuesta originaria arribara a un puerto adecuado, el psicoanálisis corre el riesgo de caer y arrastrar consigo la propuesta más importante que se haya realizado en la historia de la humanidad para la resolución del sufrimiento subjetivo al haber fundado una de las teorías más fecundas para la comprensión.
si no nos hacemos cargo de nuestras propias impasses internas una de las cuestiones más graves que nos afectan es el hecho de que el psicoanálisis corra el riesgo, lamentablemente, de caer implosionado no por la fuerza de sus oponentes, sino por sus propias contradicciones internas
Y cuando digo caer, me refiero a marginalizarse como práctica explicativa de los fenómenos humanos, no restringiendo mi preocupación al destino de la llamada práctica clínica sino al modelo que inaugura de explicación de las grandes premisas que rigen el conflicto humano a nivel intrapsíquico. Porque más allá, incluso, de los cambios habidos en la subjetividad, es necesario diferenciar estos cambios de ciertos paradigmas que siguen teniendo validez y que hacen a los procesos de constitución psíquica, a aquellos universales que el psicoanálisis pretende haber puesto a la luz del conocimiento como patrimonio de su descubrimiento. hablamos de cambios en la subjetividad, es indudable que ha habido cambios en la subjetividad, siempre y cuando diferenciemos lo que significa la subjetividad de lo que son los procesos de constitución psíquica.
La subjetividad atañe a procesos históricos, políticos y sociales, de producción de sujetos sociales, que no pueden ser homologados a los procesos de la constitución psíquica, teniendo con los procesos de constitución psíquica un ensamble relativo. Podemos hablar de la constitución de la subjetividad en Esparta, podemos hablar de la constitución de la subjetividad en la Argentina del 50, podemos hablar de la constitución de la subjetividad en la Argentina del 2000, y más allá de ciertas variaciones los modelos metapsicológicos del funcionamiento psíquico, se sostienen con algunas variables. El modelo de la tópica del inconciente, el preconciente, las diferencias entre los sistemas psíquicos, la función de la represión, eso no varía. Pueden cambiar los valores del Superyo, pero el hecho de que exista una instancia reguladora de las acciones, como fuera definida por Freud desde la perspectiva del Superyo y como fuera definida por Kant desde el modelo de la ética, es absolutamente solidario con cualquier emprendimiento social compartido. Se dice con demasiada prisa que el Superyó ha desaparecido, como si se pudiera concebir una sociedad sin una instancia moral intrapsíquica. Han variado, indudablemente, los modos de ejercicio de la pautación del siglo XX o del siglo XIX, pero no ha desaparecido la existencia de una instancia reguladora de las impulsiones mortíferas hacia el semejante.
A partir de eso me parece fundamental que cuando nos enfrentamos a los problemas actuales de la práctica, nos planteemos de qué manera la teoría psicoanalítica puede dar cuenta de la subjetividad del hombre actual, lo cual constituye, creo, nuestra preocupación mayor.
Sabemos que todo conocimiento debe ser periódicamente sometido a nuevas revisiones. Mucho más en el caso del psicoanálisis, donde es imposible construir teoría sin que la teoría esté impregnada por los fantasmas de los sujetos que participan del proceso analítico. ¿Cómo establecer una teoría de la diferencia sexual anatómica, sin escuchar a los niños que elaboran teorías de la diferencia sexual anatómica. Es imposible construir una teoría del goce sexual sin escuchar a los sujetos que gozan sexualmente. Es imposible elaborar una teoría del Superyó sin escuchar a los sujetos que temen la crítica o el castigo de su conciencia moral. A partir de esto, si tenemos en cuenta que las formas del goce, las teorías acerca de la diferencia sexual anatómica, los contenidos del Superyó, han ido cambiando a lo largo de un siglo, es inevitable que la teoría psicoanalítica se haya ido llenando a lo largo de su producción de elementos míticos que impregnan sus descubrimientos teóricos.
Quiero decir con esto que una parte muy importante de los enunciados vienen impregnados de los modos de funcionamiento ideológicos del siglo XIX y XX y que el riesgo que se corre, si no se los desgaja, es que los articuladores teóricos fundamentales que hacen a una verdadera antropología en el sentido de un modelo del funcionamiento psíquico con carácter universal y con posibilidad transformadora, caigan junto con los modelos de pensamiento del siglo XIX y XX.
Voy a tomar uno o dos ejemplos, nada más. En primer lugar quiero tomar algo que planteó Carlos Mario, que comparto totalmente que tiene que ver con la cuestión del inconciente. Vale decir, con la preocupación respecto a la conciencia como un aspecto puntual y lo voy a formular en los términos que me permiten ligarlo a lo que estoy trabajando con mi intención de dar homenaje a Piera Aulagnier en este encuentro.
Pienso que el descubrimiento radical del freudismo, el gran descubrimiento, no consiste en haber formulado que en los seres humanos la conciencia no es la dueña del psiquismo, ni en haber formulado que el yo no es el amo en su propia morada. Creo que el gran descubrimiento que viene a romper con toda la tradición filosófica y a plantear algo realmente inmetabolizable para los analistas mismos, es la posibilidad que exista un pensamiento sin sujeto, y que esto es del orden de lo inconciente.
En esto radica el aporte fundamental a nivel del conocimiento universal de Freud en su famosa formulación respecto a los pensamientos del sueño: el hecho de que haya pensamiento allí donde el sujeto no está, que exista materialidad psíquica al margen del sujeto pensante, y que esto constituya el carácter de realidad del inconciente. Es tan inmetabolizable por los mismos analistas este descubrimiento fenomenal, incluso, tal vez, tan audaz para Freud mismo, que los retornos a la subjetivización del inconciente atraviesan toda la obra – como el derribamiento de la acefalía pulsional por los fantasmas originarios como guiones atravesados por la lógica y la temporalidad.
Toda antropomorfización del inconciente es, en definitiva, un retorno a la conciencia intencional, aunque sea del orden de lo no manifiesto. Toda volición del orden de “Ud. no lo ama sino que inconcientemente lo odia”, es reposicionamiento del sujeto en el inconciente, del sujeto, como se ha dicho demasiado “del inconciente”.
Y gran parte de nuestra práctica clínica ha estado viciada por la imposibilidad de comprender este descubrimiento fundamental, que radica en este hecho de que los pensamientos operan no sólo regidos por una legalidad diversa a aquellas que supone una legalidad del sujeto, sino con elementos representacionales no producidos por ningún sujeto, del lado del inconciente.
Esto es evidente en lo que respecto al tema de la pulsión de muerte, por ejemplo, desarrollada en términos absolutamente antropomórficos, regido el sujeto por una suerte de teleología de la búsqueda de la no tensión como meta, como si uno tuviera una suerte de alma natura – como fuera entendida por Groddeck – que dirige acciones que ponen incluso en riesgo nuestros procesos orgánicos en razón de que nuestro organismo todo estaría determinado y regido, a partir de la liquidación monista de toda dualidad, por una voluntad superior.
La propuesta fuerte de rescatar la idea de un pensamiento sin sujeto, vale decir, del orden de un inconciente parasubjetivo y presubjetivo y de diferenciar el momento de la constitución del sujeto de la constitución de la posibilidad representacional, es básica para una transformación total de nuestra práctica.
Y en este sentido da coherencia a la preocupación fundamental que determina el inicio de la cura, en tanto contempla la preocupación del sujeto – el que se instala en el discurso, el que cree regir el psiquismo – por apropiarse de todo aquello que desconoce de sí mismo, vale decir que es ajeno a su emplazamiento yoico, y en tanto tal, es del orden de lo parasubjetivo.
Voy a retomar acá dos enunciados de Piera Aulagnier que pueden permitir que abra un poco mi exposición en la dirección de su obra que me parece esencial y en la cual quisiera que se inscriba mi trabajo de hoy. Por un lado la idea de que “en el campo de la experiencia freudiana no puede existir un conocimiento del fenómeno psíquico sin que corresponda esperar de él que posibilite una acción sobre el fenómeno” para agregar que si “existe un conocimiento del fenómeno psicótico cuya acción es inoperante en el campo de la experiencia” es porque algo debe ser modificado. Cuando la teoría ha devenido inoperante seguir insistiendo de modo positivista en el campo del experimento es un error. De lo que se trata es de revisar aquello que falla en la red conceptual produciendo su reformulación.
Es desde esta perpectiva que Piera Aulagnier propone la construcción de una nueva metapsicología, basada en una idea fuerte, que consiste en concebir a la actividad de representación como actividad básica del psiquismo, como el equivalente psíquico del trabajo de metabolización característico de la actividad orgánica.
Quisiera introducir acá un elemento que es el siguiente: todas las escuelas posfreudianas son intentos de reelaboración de preguntas o respuestas del corpus central en sus aspectos inconclusos o contradictorios, y en la medida en que la obra madre es una obra contradictoria y en proceso, inevitablemente las escuelas se enfrentan. Pero creo que hay que ser claros, el enfrentamiento se produce en el interior mismo de la obra freudiana donde hay aspectos que son absolutamente inconciliables en la medida en que la obra va avanzando en el intento de cercar al objeto.
todas las escuelas posfreudianas son intentos de reelaboración de preguntas o respuestas del corpus central en sus aspectos inconclusos o contradictorios
A partir de esto, entonces, el concepto de metabolización que Piera plantea, tiene una virtud extraordinaria, que es un intento de resolución del gran problema que arrastramos respecto al orígen de la materialidad psíquica, con las oscilaciones que conocemos a partir del abandono de la teoría traumática: el endogenismo en el cual se va precipitando la obra de Freud a partir de 1905 y el intento de recuperación exógena hacia el final de su vida. Es así que la idea más interesante que nos aporta el concepto de metabolismo es que la realidad psíquica es algo que siendo del orden de la proveniencia exterior, solo es procesado a partir de las leyes con las cuales el sistema lo regula. Este la cuestión central con la cual debe ser entendido el paradigma propuesto por Aulagnier, respecto a la realidad psíquica como efecto de un autoengendramiento.
Este paradigma del autoengendramiento, que no implica autonomía del sistema respecto a lo real sino procesamiento de lo real por parte del sistema pero transformación de lo recibido en algo diverso a lo existente afuera – idea que Laplanche también desarrolló desde un ángulo un tanto distinto mediante el concepto de metábola – abre una vía de resolución a la oposición nunca resuelta entre determinación externa y determinación endógena del psiquismo, para plantear claramente que el problema es la forma con la cual el psiquismo procesa aquella materialidad exterior que sin embargo deviene interior sin ser engendrada en forma autónoma por la fantasía.
Es esta una cuestión que yo considero central y que permite salir tanto de los impasses endogenistas como interaccionales en psicoanálisis.
El segundo aspecto que quiero tomar del pensamiento de Piera que me parece esencial remite a la función del otro como instituyente. Es indudable que nosotros hablando de la subjetividad actual no podemos seguir conservando como eje de la problemática de la constitución psíquica el Edipo como el cuento del niño que ama a la madre y odia al padre, o que odia a la madre y ama al padre, porque vamos a terminar trabajando solamente con gente del Opus Dei, con los sectores más tradicionales que conservan el modelo clásico de familia. Este modelo de familia ha caducado en gran medida, y no hay nada más patético que un analista tratando de ver con una pareja homosexual quién es mamá y quién es papá.
Estamos nuevamente acá en la diferenciación entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad, y ello nos lleva a la metapsicología y a la teoría en el sentido fuerte del término, vale decir, en el sentido en el cual está planteada la cuestión de la función del otro no como madre o como padre, sino como función instituyente.
Es indudable que en el pensamiento de Piera Aulagnier es insostenible e impensable sin una realidad psíquica que no se construya a partir del otro, y que además no sea del orden de lo libidinal, deseante. Pero no se trata de cualquier realidad del otro la que incide en la constitución de la realidad psíquica, es el otro en su carácter deseante, en su realidad libidinal.
Es acá donde yo quisiera asignarle a esto a una radicalización mayor, para recuperar lo que considero el aspecto mayor del concepto freudiano de Edipo. Es evidente que el pensamiento de Piera, en el momento en que se interrumpe, está trabajando con enunciados que todavía son de su orígen teórico de pertenencia, y que indudablemente la presencia de Lacan fue muy fuerte en Francia en todos esos años y lo ha sido también en la Argentina hasta hoy, a tal punto que los lacanianos lloran la muerte del padre de distintas maneras, y no me refiero a Lacan como padre, sino a la función del padre en la cultura, creo que porque hay una comprensión -en mi opinión- en la cual también a Lacan le ocurrió, como nos ocurre a todos y le ocurrió a Freud, que se anudan los grandes descubrimientos con los modos históricos-políticos con los cuales se sostienen en las representaciones ideativas de los seres humanos.
Y bien, considero que no sólo es inmoral ideológicamente sino también incorrecto teóricamente seguir planteando la función terciaria que intercepta el goce del adulto con el niño, como metáfora paterna, y es imposible seguir hablando de la ley del padre después de la caída de la sociedad patriarcal y sobre todo con los errores y vicios profundos a los que llevó en su anudamiento entre ley y autoridad.
Sin embargo, y es acá donde se ve claramente la importancia de separar el descubrimiento constitutivo del psiquismo de la producción de subjetividad, el descubrimiento de Freud respecto a la interceptación de la sexualidad intergeneracional que plantea la gran cuestión edípica, vale decir, el hecho de que en todas las sociedades tiene que haber un modo de pautación del goce intergeneracional, es una cuestión antropológica de base.
Y es correcto en este sentido recuperar la inversión propuesta por Lacan acerca de considerar el Edipo como algo en lo que el niño es inmerso, pero precisando, sin espejamientos idealistas, que esta inmersión es inmersión en la sexualidad del adulto – no en el deseo-discurso, sino en el cuerpo sexuado, en el cuerpo erógeno del otro, aún cuando esta erogeneidad no pueda constituirse sin enclaves discursivos y sin la función del lenguaje que es innegable en el campo de la humanización.
Pero hay que decir claramente que la prohibición del Edipo es la forma con la cual cada cultura determina la interceptación del goce con el cuerpo del niño como lugar de goce del adulto, y, que en ese sentido el fantasma del sujeto es el modo invertido, metabólico, fantasmático, con el cual el niño procesa el deseo del adulto de manera metabólica y bajo las diversas formas que se le van proponiendo a partir del nacimiento – las cuales son en principio erógenas y, por supuesto, representacionales, pero no por ello lenguajeras, ya que el lenguaje en términos de lógica del preconciente será del orden del contrainvestimiento y sólo recibirá mediado y transcripto este modo primario de producción sexual destinado al inconciente – Por ello, respecto a la llamada función del padre, creo que hay que conservar la idea de una interceptación terciaria del goce, separando la variable estructural de los agentes con los cuales se manifestó en la época de la sociedad patriarcal.
Volviendo a los grandes conceptos planteados por Piera Aulagnier, se trata de retomarlos en tanto hacen al eje de las problemáticas con las cuales podemos pensar psicoanálisis en su corpus básico. La materialidad representacional propuesta mediante el concepto de pictograma, tal como fue planteado, acordando o no acordando con la fórmula tal cual, cuyo interés fundamental radica en la idea de que el pictograma se despliega antes de que un sujeto pueda leerlo y apropiarse de él. Vale decir, que se despliega como realidad psíquica y en el sentido fuerte freudiano, como materialidad externa a toda subjetividad.
Es allí que se abre una cuestión central de nuestra práctica, ya que el psicoanálisis no se inscribe en el interior de lo que se ha considerado como del orden de los modelos terapeúticos narrativos como pretenden algunos – y esa es su diferencia fundamental con los modelos cognitivos, básicamente, y de otro tipo. El psicoanálisis no es una narrativa, es precisamente una forma de rescate del lado de la simbolización del sujeto psíquico de los aspectos representacionales no narrativos, que lo anteceden en su función como sujeto mismo.
A partir de esto nuestra práctica no puede ni antropomorfizar al inconciente, ni plantear la posibilidad de que se instituya, digamos, un tipo de proceso analítico puro, vuelvo al oro puro del análisis, en la medida en que el análisis -entendido como pureza analítica- solo podría sostenerse con un sujeto cuyas organizaciones representacionales fueran siempre del orden de la represión secundaria, vale decir, de la desubjetivización de lo ya constituído como sujeto. Bueno, sé que he volcado un gran número de cuestiones que me inquietan y de ideas que me poseen, y tal vez puedan ustedes disculpar el abigarramiento sabiendo del profundo respeto con el cual quiero empezar hoy esta intervención para proponer en nuestras Jornadas de trabajo, con lo que creo es el que compartimos al venir a este homenaje que puede constituir un sinceramiento de nuestras grandes preocupaciones respecto al psicoanálisis y a la forma que pensamos que podemos encararlas.
Luis Hornstein
Primero y principal, nuestro agradecimiento a Marcelo Bernstein y a Daniel Feijoó, de la librería Paidós, sin cuyo entusiasmo estas jornadas hubieran sido imposibles. Segundo, mi agradecimiento a Piera, aunque ya no esté. Mejor dicho, que sigue estando con nosotros. Ella habló (y yo hablaré) de los “resguardos identificatorios”, y así cuestionó ese “que todo cambie” en que parecen consistir algunas cosmovisiones.
Y la verdad es que Piera, en más de un momento de mi vida -que como la de todos- es un trayecto identificatorio-, Piera me ha echado una mano. Por eso le estoy tan agradecido. Dicho de otra manera: la dialéctica entre permanencia y cambio es compleja, y yo he recurrido a Piera pero también a los autores de la teoría de la complejidad.
Es en esa articulación como entiendo su noción de “reparos identificatorios”, que son como un centro de reaprovisionamiento provisional, muy distinto a los “pilares básicos” o a los “principios fundamentales”.
Nos ha reunido, sin fascinarnos, Piera Aulagnier. Es un placer intelectual seguir la trayectoria de esta pensadora. Por ejemplo, en su noción de “teorización flotante”. ¿Qué ideas son las que “flotan”? ¿Y en la “atención flotante”? ¿Las de un solo autor? ¿Las de varios? ¿Un solo autor implica dogmatismo? ¿Varios autores implica eclecticismo? Es lo que tendríamos que dilucidar en estas jornadas.
La marca registrada “psicoanálisis clásico” intenta preservar un monolitismo que ya no existe
El título de este panel es Freud y/o la práctica actual. Algunos dirían: Freud o la práctica actual, otros Freud es la práctica actual. Freud y la práctica actual es suponer que la obra de Freud informa la práctica actual. La Real Academia dice que “informar” es, en filosofía, “dar forma sustancial”. Mi empleo del término es distinto, menos lastrado en los “pilares” y en los “principios fundamentales”. Quiero decir que la obra de Freud es un centro de aprovisionamiento del psicoanálisis. Me alegró mucho escuchar a Carlos Mario y a Silvia, que a pesar de su conocida filiación freudiana, decir “no basta con Freud”. Y todos nosotros, cuando salgamos de aquí, o antes de venir a las Jornadas, seguramente haremos algo o habremos hecho algo, con esa comprobación de que “no basta con Freud”.
Hay un contrato analítico. Pero no todos pensamos lo mismo. Algunos piensan en que el viejo contrato es infalible y no debe ser modificado, mientras que para otros algunas de las clásicas cláusulas son imprescindibles y otras pueden ser modificadas atendiendo la singularidad de cada análisis.
Cualquier alteración del contrato supone renunciar al análisis cuando se idolatran los “standards” y se siente miedo ante lo real que se le insubordina, siendo que lo real siempre se insubordina. De ahí que el psicoanálisis “puro” u “ortodoxo” convierta las diferencias en deficiencias, en “debilidades”, en lugar de analizar, de ver qué pasa. Sí. ¿Había que esperar a la teoría de la complejidad para darnos cuenta de que la debilidad consiste, más bien, en la dureza monolítica? Dos posibilidades se esbozan: asumir o no asumir el desfasaje. Asumir ese desfasaje, por supuesto, no es una pichincha. Obliga a teorizar apuntalándose en la multiplicidad de prácticas sin pretender una técnica monocorde.
“Cuantas inyecciones de sentido recibió la pobre Irma”, dijo alguna vez Pontalís. A lo cual yo agregaría: “cuantos hombres de los lobos están siendo atendidos y no tienen quien lo escriba”. Cierto aburrimiento que suele haber en las reuniones psicoanalíticas tiene que ver con que lo que hacemos de día tiene poco que ver con lo que decimos de noche.
¿Cómo trabajan los analistas? Los más talentosos se diferencian por sus prácticas y/o sus producciones. Los otros se diferencian por sus emblemas y por sus fueros. Las “teorías” cuando se las congela para conservar la identidad son sólo “contraseñas”.
¡Al diablo con los falsos dilemas! Aquí tenemos otros: ortodoxos/heterodoxos. Los muchos analistas que teorizan las prácticas en su desconcertante diversidad son etiquetados como “heterodoxos” por los “ortodoxos”. Son psicoanalistas de frontera. Trabajan en los bordes de la clínica y de la teoría y su tarea no es sólo recuperar lo existente sino producir lo que nunca estuvo. Se trata de ir más allá, aunque haya que modificar el encuadre y el estilo interpretativo, aunque haya que volver a pensar y que pensar por primera vez. Se trata de poner en juego toda su potencialidad simbolizante.
Para los psicoanalistas de frontera las prácticas no se atan a las teorías. Un “psicoanálisis de frontera” es el que conquista territorios. Se diferencia –y se opone- a un “psicoanálisis retraído”, que actúa como si solo bastara repasar. Sus “debates” son burocráticos: predominan cuestiones administrativas y se centran en la “identidad”, por lo que se habla demasiado de lo que se debe ser y poco de lo que se hace.
El psicoanálisis “puro”, “ortodoxo” o “clásico” se demostró reduccionista. Carlos Mario decía que se requiere discutir ciertas consignas superyoicas que paralizan.
La marca registrada “psicoanálisis clásico” intenta preservar un monolitismo que ya no existe. Propone un psicoanalista “objetivo” espectador de un proceso “standard” que se desarrolla según etapas previsibles. Se lo presentó como garante de la ortodoxia. El modelo “clásico” rechazaba toda implicación subjetiva del psicoanalista. Sin embargo, los afectos del psicoanalista son utilizables para acceder al inconsciente del analizando. Lo aprendimos a medida que los pioneros aumentaban el respeto por los “límites de lo analizable”. Si hay una implicación subjetiva del psicoanalista, lo que corresponde es asumirla. Se abren opciones. Hacer como que no pasa nada y entonces es probable que no se hable. 2. Asumir y estudiar qué pasa. Mediante su implicación el analista multiplica potencialidades y disponibilidades en la escucha proporcionando una caja de resonancia (historizada e historizante) a la escucha. La contratransferencia es producción (y no reproducción) del espacio analítico si concebimos al psiquismo como sistema abierto auto-organizador que conjuga permanencia y cambio.
Freud y su obra configuran una identificación que remite a una filiación simbólica. Una identificación primaria, no con su persona sino con su modalidad de interrogación. ¿Quién es Freud? ¿Qué cosa es Freud? Cuando su obra y su figura dejan de ser una referencia al origen o a la historia, devienen soporte de un yo ideal. Un psicoanalista hereda una tradición, cuyo núcleo es una identificación con Freud, con ese investigador que dice: “No creo más en mi neurótica”. Ese no creer, ese no quedar fijado a lo ya dicho-ya escrito, no anuncia apatía sino creación. Anticipa un conocimiento ulterior como premio a un trabajo intelectual que no evita la autocrítica referida a lo pensado, pero no a lo pensante; referida a lo descubierto, pero no a lo por descubrir.
Precisamente ahora el intercambio es más necesario que nunca, porque se advierten signos de agotamiento de cierto discurso psicoanalítico que pretendió sentarse en sus laureles
Un analista es una trayectoria. ¿Y qué es una trayectoria sino entreveros, un pelear pero también abrazarse con la clínica, con los textos, con su análisis, con su historia? Ese itinerario se nutre del conflicto entre textos, entre autores, entre prácticas. Es lo opuesto a cerrar filas. Cuando Carlos Mario intentó definirse como psicoanalista lo abordó a partir de su historia, de prácticas, de supervisiones, de influencias, de lecturas. Un psicoanalista freudiano y cosmopolita.
Precisamente ahora el intercambio es más necesario que nunca, porque se advierten signos de agotamiento de cierto discurso psicoanalítico que pretendió sentarse en sus laureles. El psicoanálisis es un saber instituido e instituyente. Problematizar los fundamentos hace que lo instituyente repercuta sobre la práctica y que ésta vuelva a actuar sobre los fundamentos.
La trayectoria de cada uno de nosotros articula historia infantil, historia actual, filiaciones, prácticas, experiencias transferenciales y contratransferenciales y pertenencias institucionales. ¿Cuáles son nuestras filiaciones reales? Recuerdo un relato de Silvia, sobre su primer encuentro con Laplanche, al cual le dijo “lo vengo a ver a Ud. porque es el más freudiano de los lacanianos” y Laplanche le aclaró “no, no, yo soy el más lacaniano de los freudianos”. Así puntualizó cuál consideraba él su filiación primaria. Yo diría hoy: “Piera es la más freudiana de los lacanianos”. Un origen distinto al de Laplanche, una filiación primordial lacaniana y un itinerario teórico y clínico que la condujo a una inmersión posterior en la obra freudiana.
Confrontar al psicoanálisis con nuevas formas de pensamiento es insistir con su desafío fundacional. El horizonte epistemológico nos exige reflexionar entre otras cuestiones: sobre el determinismo, el azar, los sistemas abiertos, la autoorganización, la causalidad recursiva. Solo así combatiremos cierta perplejidad paralizante e inscribiremos al psicoanálisis en el paradigma de la complejidad.
Un programa sólo es útil cuando estamos ante una situación cuyas condiciones no se modificarán ni serán perturbadas. “Programa de actividades para este año”. O sea, en un psicoanálisis no es útil. Nos enfrentaremos, paciente y analista, con desconocidos. La estrategia incluye la incertidumbre. Por supuesto que tienta un pensamiento simple que separe al objeto de su entorno y del observador. La ciencia “clásica” obraba con la ilusión de que el observador podía ser eliminado.
Freud consideró los objetivos del análisis en el registro clínico y el metapsicológico. “Hacer conciente lo inconsciente”, “resolver fijaciones”, “rellenar lagunas mnémicas”, “donde ello era, yo debo devenir”. Privilegió ciertos indicadores clínicos: desaparición de síntomas, inhibiciones y angustia; aumento de la capacidad de rendimiento y de goce.
Nadie puede hablar en nombre de todos. La meta de mi psicoanálisis es modificar las relaciones intersistémicas (tanto como lo quiera el paciente). Para saber si el análisis produce modificaciones de “estructura”, antes hay que decir qué entendemos por cambio de estructura. Yo, siguiendo a Freud, entiendo que la hay cuando se produce una transformación dinámica y económica de las relaciones del yo con el ello, superyó y realidad exterior. Como consecuencia de esa transformación, no se arriba al Nirvana, sino que se sigue afrontando posibles conflictos.
Pero hay muchos psicoanálisis, y cada uno entiende a su manera la transformación del sujeto, buscada por todos. Para decirlo esquemáticamente, adaptación en el análisis norteamericano; internalización transmutadora en Kohut; historización ligadora mediante el trabajo erótico en Piera Aulagnier; instauración de una nueva relación entre imaginación radical y sujeto reflexivo en Castoriadis; elaboración de las ansiedades esquizo-paranoides y acceso a la posición depresiva en Klein; destitución subjetiva y atravesamiento del fantasma en Lacan; trabajo subterráneo de simbolización en Laplanche. Winnicott opta por crear un espacio transicional que potencie el jugar y la ilusión.
Así como pienso que estamos en situación de elaborar una metapsicología respetuosa de la complejidad (que considere el psiquismo como sistema abierto) pienso que algunas sentencias de Freud deben seguir siendo exprimidas, para sacarles el jugo.“Hacer consciente lo inconsciente” o “donde ello era yo debo devenir”. ¿Cómo las entendemos actualmente? ¿Qué es lo inconsciente? En los primeros trabajos se origina en el trauma. En 1900 es un sistema. A partir de la segunda tópica, incluye el inconsciente reprimido, aspectos inconscientes del yo; el ello (inconsciente congénito) y lo inconsciente del superyó. Será, desde entonces, un sistema de deseos, de identificaciones, de valores interiorizados.
“Donde ello era, yo debo devenir”. Lo inconsciente reprimido es producto de la historia infantil. El núcleo del ello está ligado a la historia de la especie. “Yo debo devenir.” ¿Cómo encaran el yo las distintas corrientes posfreudianas? Porque se puede encararlo de distintas maneras. Lo que no se puede es eludirlo.
A Freud la metapsicología le permite jugar con las palabras, sacarles el jugo. Las sistematiza, las explicita, las aclara, observa contradicciones. Anticipándose varías décadas a las ideas actuales de complejidad, trata al psiquismo como un sistema abierto. Sabe que es un magma, más que un rompecabezas. Pero va diciendo: desde el punto de vista tópico, el yo depende de las reivindicaciones del ello, de los imperativos del superyó y de las exigencias de la realidad; desde el punto de vista dinámico, representa el polo defensivo del conflicto; desde el punto de vista económico, permite el pasaje de la energía libre (proceso primario) a la energía ligada (proceso secundario). Que sobre el yo haya tanta polémica, tantos dimes y diretes, es apenas una prueba de su complejidad. Claro que hay un yo-función propenso al adaptacionismo. Claro que hay un yo-representación, condenado al desconocimiento. Salgamos del apoltronamiento en las falsas opciones. Sigamos construyendo una metapsicología del yo que dé cuenta de la duplicidad. Esa duplicidad, la de ser a la vez defensivo e historizante, precisamente lo constituye.
Por su independencia teórica e institucional Piera Aulagnier fue precursora en conjugar las críticas de Lacan a la concepción del yo autónomo con una teoría del yo que no niegue lo que el psicoanálisis reconoció como lo más suyo: el conflicto.
Podríamos tolerar una convivencia pacífica entre un yo-función y un yo-representación renunciando a la búsqueda de articulación. Reducido a su función adaptativa implica dejar de lado su dimensión historizante, pensado como una imagen engañosa implica subestimar su función dinámica.
Ningún concepto ha sido tan revisado como el de yo cuya heterogeneidad hizo que diversos autores privilegiaran algún aspecto. Aun si nos limitáramos a Freud, la palabra “yo” quiere decir muchas cosas. Y si en vez de una corriente psicoanalítica consideramos varias, llega a representar incluso nociones antitéticas.
El yo encubre su proceso de producción y pudo parecer natural sólo porque se desconocían su génesis y sus funciones. El yo desestructurado de la psicosis le hace descubrir a Freud una fase autoerótica, previa al narcisismo, en la cual la unificación corporal todavía no se logró. El narcisismo se le presenta multifacético: fase libidinal, aspecto de la vida amorosa, origen del ideal del yo, construcción del yo… La esquizofrenia y la paranoia le dan argumentos para teorizar esa reverberación. Pero hay más: la enfermedad orgánica, la hipocondría, la homosexualidad, el dormir y la vida amorosa (Freud, 1914).
En la clínica actual al yo le pasa de todo. Son hostigados su consistencia, su valor, su discriminación con el objeto, sus funciones, perdidas o nunca constituidas. Y en la teoría actual es jibarizada la noción de yo. ¿Por qué? Quizá por su complejidad, que se presenta inabarcable. Entonces se opta por una parte.
Pensar al yo como devenir es ubicarlo en la categoría del tiempo y de la historia. En suma: de la indiferenciación narcisista a la aceptación de la alteridad y del devenir. Una teoría del sujeto debe dar cuenta de ese proceso concibiendo al yo en proceso identificatorio, no sólo identificado sino identificante; no sólo enunciado sino enunciante; no solo pensado sino pensante; no solo sujetado sino protagonista.
En estas jornadas intentaremos responder a que es “hacer consciente lo inconsciente” y “donde ello era, yo debo devenir” en la constelación metapsicológica de Piera Aulagnier.
Este libro recordará, produciendo, la libertad intelectual de Piera Aulagnier, las múltiples ocasiones en que pudo superar las oposiciones, tan caras a Freud, oposiciones que en manos menos expertas pueden convertir una vocación (entre ellas, la psicoanalítica) en una votación, en un cara o cruz, en un acto por el cual uno se saca el problema de encima, sea el de la curación, sea el de la realidad.
¿Qué es el ello para Piera? ¿Cómo se transforma el cuerpo biológico en erógeno? ¿Cómo se encarna el pictograma en lo corporal? Como decía Silvia: el pictograma permite soslayar una teoría solo narrativa de la constitución subjetiva. ¿En que consiste la potencialidad psicótica? ¿Qué lugar le asigna al pensamiento, la historia, al proceso identificatorio y a la realidad en la producción de subjetividad? ¿Cómo se inscribe Aulagnier en el paradigma de la complejidad? ¿Amor y pasión? ¿Abuso de transferencia? ¿Cuál es el lugar del pensamiento en el trabajo analítico?
Piera Aulagnier hizo sus opciones. Leyó a Freud, a los posfreudianos y, por supuesto a Lacan, con quien se analizó y de cuyas instituciones fue miembro. Profundizó problemáticas cruciales del psicoanálisis contemporáneo. Porque Freud no basta, estuvo con Lacan. Porque Lacan “atrapa”, se escapó, no para refugiarse en una isla, no para inventar un nuevo solipsismo sino para pensar con nosotros, sin dejar nunca de ser ella misma. Reinterrogó los fundamentos que rigen la metapsicología, la nosografía y la práctica para problematizarlos y para que repercutieran sobre la praxis. ¿Es el psicoanálisis la espera pasiva de la creatividad como un estado de gracia, de inspiración súbita? Prefiero pensarlo como lucha contra escollos, contra la repetición. Modesta pero firmemente se relegan aquellos conceptos impensables desde la racionalidad actual, diferenciando entre la historia caduca y la historia constituida por el pasado actual (que define los conceptos aún válidos).
Creo entender lo que dice Goethe y Freud transcribe: “Gris es toda teoría y verde el árbol de la vida”. Piera penetró muchos continentes negros de la teoría y de la práctica. Lo que no hizo fue un culto del misterio, un culto esotérico. E hizo que nuestra tarea fuera posible, llevadera.
El psicoanálisis es productor de alteridad y no reproductor de mismidad. Sostiene un proyecto de autonomía reduciendo la violencia simbólica. Neutralidad como búsqueda, como ideal a lograr, opuesta a la alienación del otro en el deseo los ideales, los proyectos del analista. Si la violencia primaria impone a los niños ciertas denominaciones para ponerle palabras a los afectos, el trabajo analítico es justamente el recorrido inverso, ya que toda interpretación tiene como finalidad encontrar en estas demandas, estas inhibiciones, estos síntomas, los conflictos que lo originan y remontar estos conflictos a aquellas experiencias afectivas que han sido su fuente. El trabajo analítico se propone deshacer ciertas violencias sufridas.
El tratamiento es un encuentro, si no con la Libertad, al menos con una mayor libertad. Las psicoterapias anteriores a Freud, él mismo lo dijo, cercenaban la libertad: la terapia sugestiva y la moral. Cada una a su modo, pretendía suprimir los síntomas sin interrogarlos. En el año 79 Piera Aulagnier escribió que la gente no teme que el análisis lo inunde de ideas sexuales, sino que lo convierta en el muñeco del ventrílocuo. Y este riesgo de alienación tiene que ver con una desacreditación del trabajo del yo y del pensamiento, tanto por parte del analista, como del paciente.
La nostalgia es el anhelo de reencontrar un pasado idealizado. Tiene un riesgo: el desinvestimiento del presente y del futuro. Si propiciamos un diálogo entre pasado y presente no es para glorificar el pasado, sino para producir una nueva versión que haga brotar nuevas ilusiones para el porvenir. Una historia en movimiento conjuga permanencia y cambio.
Imagen: Pexels