En Psyciencia te compartimos “Vaciar la taza – Sentido común y psicología”, un artículo de Fabián Maero (publicado previamente en Grupo ACT) que muestra cómo el llamado “sentido común psicológico” puede entorpecer una comprensión verdaderamente científica de la conducta.
A diferencia de otras ciencias, en psicología solemos llegar con la taza llena: preconceptos que nacen del lenguaje cotidiano, creencias culturales e interpretaciones populares que damos por ciertas sin cuestionar. Maero explica cómo esta carga previa nos hace rechazar enfoques sólidos como el conductismo radical, solo porque resultan contraintuitivos o incómodos.
Es una lectura valiosa para quienes quieran pensar la psicología desde otro lugar: estudiantes, profesionales o lectores dispuestos a vaciar su taza y revisar lo que creen saber sobre el comportamiento humano.
Ojalá te invite a leer más críticamente y mirar la psicología con nuevos ojos.
David Aparicio
Editor general de Psyciencia
Versión en PDF
Preparamos una versión en PDF exclusiva para miembros de Psyciencia Pro, ideal para leer, imprimir y subrayar con comodidad. Si aún no eres miembro, puedes unirte y acceder a este y muchos otros recursos.
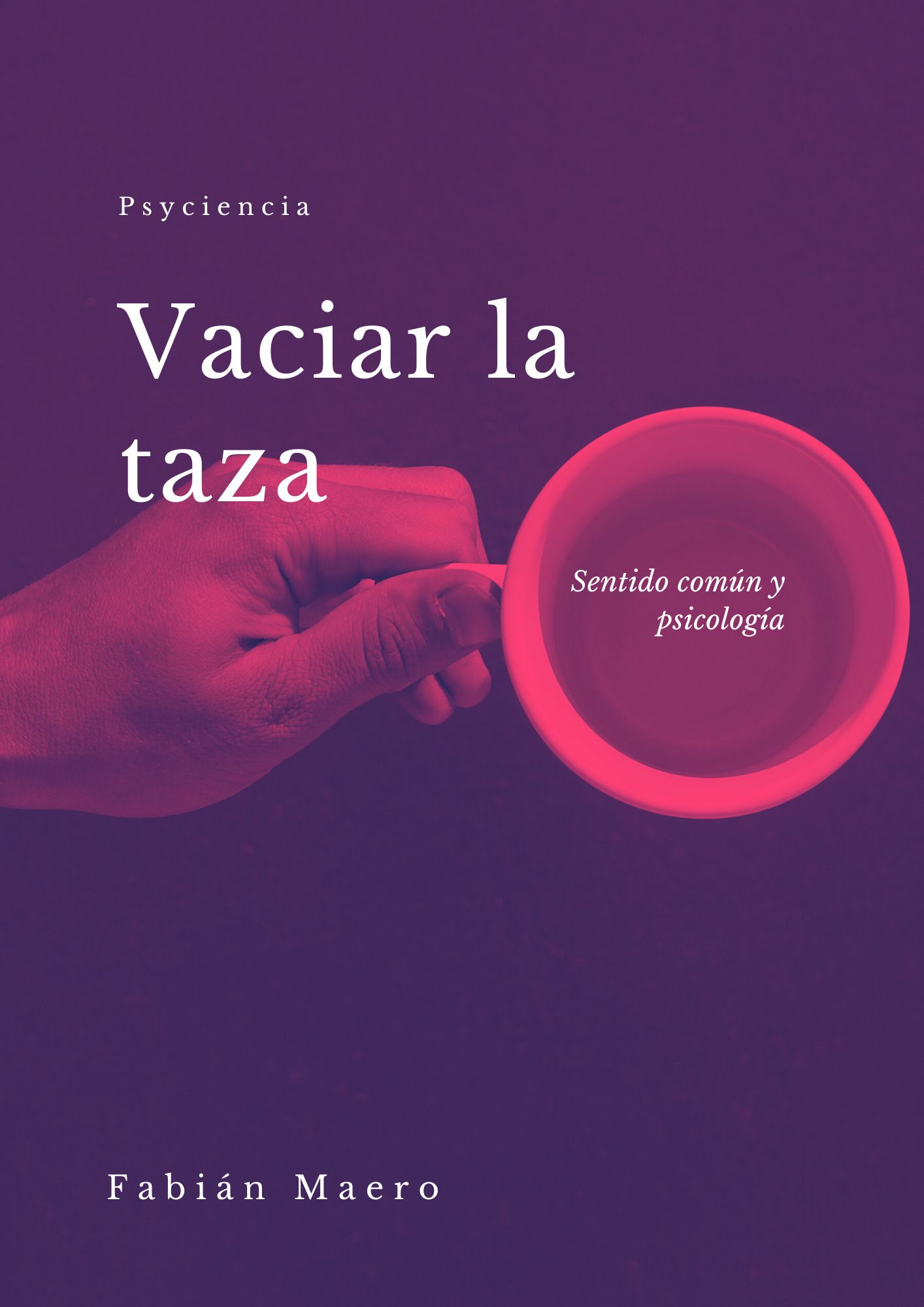
Hay una parábola zen que va más o menos así:
Un día un erudito fue a ver a un monje para preguntarle sobre el zen. El monje le invitó una taza de té. Comenzó a servir el té, pero cuando la taza estuvo llena siguió vertiendo, hasta que el líquido comenzó a derramarse. El erudito exclamó “Maestro, es suficiente, ya está llena”, a lo que el monje respondió “Al igual que esta taza, estás lleno de tus propios pensamientos. Si no la vacías primero, ¿cómo puedo enseñarte el zen?
La historia ilustra bastante bien algo que sucede cuando alguien quiere aprender sobre psicología. Usualmente quien se acerca por primera vez a otras disciplinas académicas lo hace con su taza más o menos vacía, con una saludable ignorancia sobre sus conceptos y actividades; si bien un lego puede tener conocimientos rudimentarios de arquitectura o medicina, rara vez tiene la ocasión o la necesidad de aplicarlos.
La situación es muy distinta en el caso de la psicología. Desde muy temprana edad la vida social nos requiere dar cuenta de la propia conducta e interpretar la conducta ajena, y para esto cada comunidad acuña un repertorio de conceptos y prácticas. Esto es fácil de apreciar en los múltiples términos del lenguaje cotidiano que se refieren a la conducta o a algunos de sus aspectos: mente, emoción, conciencia, memoria, querer, amar, persuadir. No se trata sólo de un vocabulario sino que implica toda una forma de comprender la conducta, con supuestos implícitos, prejuicios y preconceptos. Este bagaje conceptual previo es lo que se suele llamar psicología vulgar (folk psychology) o psicología de sentido común.
Debido a esto, antes de aprender sobre psicología las personas ya tienen una perspectiva sobre la mente y su relación con las acciones, la motivación, las emociones, etc., por lo que llegan a estudiar psicología con nociones preexistentes sobre aquello que van a estudiar –la gente sabe de psicología antes de saber sobre psicología. Esto más que una ventaja es un obstáculo, porque ese sentido común psicológico da por zanjadas cuestiones de la psicología que distan mucho de estar resueltas.
Por ejemplo, cualquier persona en la calle sabe qué es una emoción, a diferencia quienes se dedican a investigar sobre el tema, que han sugerido incluso abandonar el término por considerarlo insalvablemente confuso ya que ha resultado imposible llegar a una definición consistente (Dixon, 2012). Algo similar sucede con otros conceptos psicológicos comunes tales como conciencia (Brigard, 2017), personalidad (Bergner, 2020), inteligencia (Flynn, 1997), entre otros, con los que a menudo nos encontramos en una situación similar a la de San Agustín con respecto al tiempo: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”.
Las comprensiones del sentido común sobre los asuntos psicológicos parecen simples, pero en realidad son simplificaciones. La realidad bajo la lupa siempre es más compleja que lo que pinta el sentido común, y la psicología no es la excepción. De esta forma, quien llega a estudiar psicología lo hace munido de un cúmulo de supuestos no examinados y simplificaciones que deben ser corregidos o abandonados para adoptar una mirada crítica y científica. Como dice mi amigo Eparquio Delgado, no llegamos a la psicología en cero sino en menos que cero, ya que primero tenemos que desaprender lo aprendido. Ante todo, es necesario vaciar nuestra taza.
Esto no es igual de importante en todos los casos. Muchos desarrollos psicológicos son relativamente consistentes con la mirada del sentido común, por ejemplo, asumiendo la existencia de una mente o dimensión mental o psíquica, y considerando a las acciones observables como fruto de la actividad de esa dimensión. No hay demasiado roce aquí con el sentido común psicológico, por lo que a menudo muchos de sus preconceptos permanecen sin necesidad de reevaluación crítica.
La situación es distinta en el caso de las doctrinas que cuestionan aspectos clave del sentido común, como es el caso del conductismo (en lo que sigue, me referiré al conductismo radical y desarrollos derivados como “conductismo”, a secas). En estos casos el sentido común no sólo no brinda una base aprovechable de conocimientos, sino que lisa y llanamente entorpece la comprensión de la teoría porque la misma no es consistente con lo que la persona ya “sabe”. El conductismo resulta contraintuitivo para la psicología vulgar, que se vuelve así el primer obstáculo a superar, como afirmó Baum:
La principal oposición al conductismo, la filosofía que subyace al análisis de la conducta, no es solo el dualismo, sino la psicología vulgar (…) Descartes, y todos los filósofos y psicólogos influenciados por sus ideas, fueron víctimas de la psicología vulgar implícita en las lenguas indoeuropeas como el francés y el inglés. La psicología vulgar es la perspectiva heredada; aprender inglés o francés es aprender psicología vulgar. Pocas personas la cuestionan, a pesar de su evidente incoherencia, y es extremadamente difícil escapar de ella” (Baum, 2016, p. 1).
Antes que la psicología académica hegemónica, antes que las perspectivas fisiocéntricas (aquellas cuyas explicaciones psicológicas se apoyan en algún proceso fisiológico, cerebral, hormonal o de otra naturaleza), humanistas, cognitivas o psicoanalíticas, el discurso psicológico que más antagoniza con el conductismo radical es el sentido común, para el que resulta una verdad incuestionable la existencia simple de la mente, el yo, las emociones, el libre albedrío, la autodeterminación, la causalidad internamente determinada, entre otras nociones frente a las cuales cualquier objeción levanta sospechas respecto a la cordura de quien la formula.
El conductismo resulta contraintuitivo para la psicología vulgar, que se vuelve así el primer obstáculo a superar
Esa es la batalla principal y es una batalla desigual, sin duda. Alguien señalaba que durante casi toda su longeva existencia, el difunto Internet Explorer fue el explorador de internet más usado en todo el mundo, a pesar de la existencia de alternativas ampliamente superiores en términos de funcionamiento y privacidad, y eso debido a un simple motivo: era el navegador que venía instalado por defecto en Windows, que es el sistema operativo más usado en el mundo. Era la opción por default y eso le brindaba una ventaja sobre el resto que no estaba fundada en sus características sino en su disponibilidad. Similarmente, la perspectiva psicológica del sentido común es “la perspectiva heredada”, la forma usual de comprender los fenómenos psicológicos, de manera que la enseñanza y difusión del conductismo radical se ve en una situación similar a la de David contra Goliat, salvo que en lugar de sólidos pedruscos, que suelen ser bastante autoexplicativos si se los asesta con suficiente fuerza, aquí el armamento son papers arcanos y libros fuera de catálogo.
Un problema es que los supuestos del sentido común, que son precientíficos y prerracionales (es decir, anteceden a cualquier investigación o argumento), rara vez son percibidos como supuestos, sino que tienden a naturalizarse, a invisibilizarse como si fueran el orden natural de las cosas. Se ha argumentado que en parte esto sucede porque esa perspectiva está construida en el lenguaje y las prácticas que empleamos para hablar y lidiar con la conducta propia y ajena (Chiesa, 1994, p.23 y ss). En otras palabras, las herramientas simbólicas con las que abordamos los fenómenos psicológicos encarnan una perspectiva que es relativamente incompatible con el conductismo. Aprender la perspectiva conductual es remar contra la corriente de lo que nos han enseñado a lo largo de toda la vida:
Llegamos a la ciencia de la conducta ya inducidos por nuestra comunidad verbal a describir la conducta en términos de lenguaje ordinario, cuya definición a menudo carece de la precisión característica de una explicación científica. La conducta verbal ordinaria es el sustrato de la conducta verbal científica, y los términos del lenguaje ordinario contienen clasificaciones conceptuales preexistentes que guían y dirigen la investigación científica sobre la conducta. Nuestro lenguaje cotidiano alberga suposiciones y clasificaciones precientíficas que pueden útiles o inútiles para realizar un análisis científico de la conducta (Chiesa, 1994, p. 23).
A través del vocabulario y las prácticas del lenguaje cotidiano la perspectiva psicológica del sentido común tiende a penetrar en el discurso académico, por lo que a menudo las objeciones contra el conductismo no dependen tanto de la consideración de sus argumentos o evidencia, sino más bien de que entra en conflicto con la perspectiva heredada en el sentido común.
Podemos examinar tres vías principales por las cuales se deslizan supuestos no examinados del sentido común en la psicología académica. Por un lado, hay esquemas conceptuales implícitos en los términos psicológicos vulgares –como mente, memoria, o conciencia– que propician la adopción de una perspectiva mentalista. En segundo lugar hay algunos aspectos de la propia gramática y sintaxis de los idiomas indoeuropeos –como el inglés y castellano– que inducen a reificar los fenómenos psicológicos y a suponerlos bajo control de un agente. Finalmente, el criterio que emplea el conductismo para explicar las conductas es incongruente con el que emplea el sentido común.
En lo que sigue querría explorar más detenidamente cada uno de esos aspectos y señalar de qué manera difieren de la perspectiva conductual. Se viene un texto menos extenso que tedioso, así que pónganse cómodos que tenemos para rato.
Sistemas conceptuales implícitos
En su libro Tras la virtud el filósofo Alasdair MacIntyre sostiene que nuestras dificultades para discutir cuestiones morales surgen, al menos en parte, debido a que el vocabulario moral está descontextualizado, es decir, que está integrado mayormente por conceptos que han sido extirpados de su contexto histórico y filosófico original: “los diferentes conceptos que informan nuestro discurso moral originariamente estaban integrados en totalidades de teoría y práctica más amplias, donde tenían un papel y una función suministrados por contextos de los que ahora han sido privados. (…) consideramos a los filósofos morales del pasado como si hubieran contribuido a un debate único cuyo asunto fuera relativamente invariable: tratamos a Platón, Hume, y Mill como si fuesen contemporáneos nuestros y entre ellos. Esto nos lleva a abstraer a estos autores del medio cultural y social de cada uno, en el que vivieron y pensaron”(2013, pp. 24–25). MacIntyre señala esto para argumentar que retirar a los conceptos morales de su contexto conceptual sociohistórico ha dejado a la discusión moral en una Babel conceptual que hace muy difícil entenderse.
Cualquier concepto (moral o de otro tipo) deriva parte de su sentido o connotación de los otros conceptos con los que se relaciona, del esquema conceptual al que pertenece. El sentido de libertad, por ejemplo, puede entenderse como ausencia de sujeciones externas o como capacidad de autodeterminación, implicando distintas cosas en cada caso; pero la adopción de una u otra connotación dependerá del contexto conceptual en que se emplee. De manera que, cuando se remueve a un concepto de su contexto y se lo introduce en otro se corren dos riesgos: por un lado, pueden perderse aspectos clave de su sentido y connotaciones; por otro lado, algo del esquema conceptual original suele perdurar en el término, “contaminando” inadvertidamente la discusión.
Aprender la perspectiva conductual es remar contra la corriente de lo que nos han enseñado a lo largo de toda la vida
Creo que algo similar puede afirmarse de la psicología. El vocabulario técnico psicológico es un monstruo de Frankenstein integrado por conceptos de procedencia variada que han sido removidos de su contexto original y reformados para un nuevo uso. Entusiasmo era el término que los antiguos griegos usaban para designar un estado de arrebato religioso (literalmente significa “llevar un dios adentro”); optimismo fue acuñado por Voltaire en el siglo XVIII para ridiculizar a Leibniz y su idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles; emoción en el francés del siglo XVII designaba una agitación social; pensar es de origen latino y designaba la acción de pesar en una balanza (seguimos usando el término sopesar para referirnos a considerar opciones); lo mismo puede decirse respecto a términos de incorporación más reciente como trauma, depresión, resiliencia, estrés, entre otros.
Ese vocabulario implícitamente involucra un esquema conceptual que tiende a permear la investigación: “junto al lenguaje ordinario heredamos sistemas conceptuales que involucran formas de pensar acerca de las personas y su conducta que no están basados en un análisis científico y que alientan cierto tipos de preguntas e interpretaciones teóricas.” (Chiesa, 1994, p. 27).
El esquema conceptual de los términos psicológicos occidentales en líneas generales propende al dualismo y a la reificación. El dualismo, como su nombre sugiere, se refiere a considerar la realidad como separada en dos partes. El pensamiento en Occidente ha tendido siempre al dualismo, hablando por ejemplo de idea y materia, cuerpo y alma, o más modernamente, mente y organismo.
Existen diversas variedades de dualismo según cómo se entiendan los términos de esa fórmula y su relación, pero en cualquier caso se considera una realidad partida en dos, usualmente una que es inmediatamente accesible y otra intangible o conjetural. Por su parte, la reificación se refiere a la operación intelectual consistente en convertir abstracciones o conceptos en cosas. Por ejemplo, de una acción que es llevada a cabo con ciertas características y efectos decimos que es inteligente.
Esto inicialmente no es más que un juicio, una forma de describir una cualidad de ciertas acciones en ciertos contextos. Pero luego empezamos a hablar de esa abstracción como si fuera una entidad por derecho propio, la reificamos, y así empezamos a conceptualizar y medir la Inteligencia. Partimos de una abstracción y terminamos creando una entidad que suele ser luego tratada como si tuviera existencia propia.
El vocabulario técnico psicológico es un monstruo de Frankenstein integrado por conceptos de procedencia variada que han sido removidos de su contexto original y reformados para un nuevo uso
Podemos denominar mentalismo a ese esquema conceptual dualista y reificante. La mirada que configura puede apreciarse con claridad en la película Intensamente (llamada Del Revés en España). En caso de que no la hayan visto, se trata de película de animación en la cual se representa la vida interna de una niña, en la que se presentan a las emociones y los recuerdos como seres y objetos (reificación), interactuando en un espacio interno distinto del mundo físico o sensible (dualismo). La película es estupenda para socializar algunos conceptos, pero la perspectiva es marcadamente mentalista.
El mentalismo forma parte del contexto de surgimiento de la mayoría de nuestros términos y expresiones psicológicas usuales y en cierto modo subsiste en ellos, guiando inadvertidamente el razonamiento y haciendo que sea difícil “hablar de la conducta sin despertar los espectros de sistemas muertos”(Skinner, 1938, p. 5). Este esquema es particularmente apreciable en el vocabulario que empleamos para hablar de los diversos aspectos de la mente, el aprendizaje y el lenguaje. Por ejemplo, resulta casi imposible hablar del funcionamiento del cerebro sin emplear el lenguaje metafórico de procesamiento de información y manipulación de representaciones, abstracciones reificadas operando en un espacio hipotetizado.
De manera que el primer obstáculo que el conductismo debe sortear es la mirada mentalista implícita en el sentido común: “Las palabras conllevan sistemas conceptuales precientíficos que pueden bloquear o entorpecer el análisis guiando a los investigadores hacia propiedades internas e inaccesibles de los organismos, alejándolos de las propiedades más accesibles –las relaciones entre la conducta y el contexto en que ocurre” (Chiesa 1994, p.33).
La cuestión aquí es que el conductismo adopta una perspectiva muy diferente. En primer lugar, no es dualista sino monista, es decir, supone que siempre lidiamos con una realidad, aun cuando algunos aspectos de ella sean privados –es decir, observables por sólo una persona, como en el caso de los pensamientos y sentimientos. El monismo no es del todo infrecuente en Occidente, pero el dualismo es mucho más frecuente –particularmente en psicología. Crucialmente, el monismo en psicología suele conducir a un reduccionismo fisiológico, como podemos apreciar en las neurociencias, que tienden a reducir los eventos psicológicos a eventos fisiológicos. El conductismo no hace esto, –de hecho, es antirreduccionista, véase por ejemplo Flanagan (1980, p. 11)–, pero la distinción entre monismo reduccionista y no reduccionista es lo suficientemente sutil como para que sea tratado como si fueran lo mismo.
En segundo lugar, el conductismo rechaza lidiar con constructos hipotéticos reificados (como mente o lenguaje), analizándolos en cambio como conductas verbales emitidas con ciertos fines en ciertas situaciones(Skinner, 1984). No es que no le importen los fenómenos involucrados al hablar de la mente, sino que se niega a reificar el término. En lugar de tratarla como si fuera una entidad intangible ubicada en un espacio mental hipotético, se considera que la “mente” y todo el vocabulario asociado a ese término son formas metafóricas de hablar respecto a ciertos tipos de conducta, como cuando decimos “tengo un bloqueo mental” en lugar de “no sé qué decir”. Describiendo las conductas involucradas al emplear el vocabulario de la mente podemos realizar un análisis más fino y matizado que si se las atribuimos a un fantasma inaccesible.
Si nuestra disciplina se rehúsa a hablar de emociones y pensamientos con la sociedad, terminará siendo relegada por otras que sí lo hagan, sin que importe demasiado si lo que tienen para ofrecer vale la pena
Es por esto que a menudo en la enseñanza del conductismo se evitan o reformulan algunos términos cotidianos que pueden llevar a confusión. Es una forma de reducir equívocos, pero es sólo una solución parcial, ya que el problema no puede ser enteramente resuelto. Expurgar completamente el lenguaje cotidiano de términos y expresiones mentalistas, obligando a las personas a prescindir de ellas, solo sería posible en un mundo orwelliano. Es un poco más viable eliminarlos del lenguaje técnico de la psicología, pero si tenemos demasiado éxito en ello nos veremos incapacitados de comunicarnos con el público general; si nuestra disciplina se rehúsa a hablar de emociones y pensamientos con la sociedad, terminará siendo relegada por otras que sí lo hagan, sin que importe demasiado si lo que tienen para ofrecer vale la pena.
Quizá la vía más razonable sea la sugerida por Skinner: emplear los términos ordinarios en la discusión cotidiana (en clínica, educación, la conversación sobre modificación de conducta en general), pero no basar la investigación y reflexión en ellos. Hablemos de mente, emociones, deseos e intenciones, pero no tratándolos como entidades, sino más bien como prácticas verbales, observando “cómo se emplea la palabra y lo que las personas parecen estar diciendo cuando lo hacen”(Skinner, 1989, p. 17).
Nominalización y agencia
Otro aspecto que sesga nuestra forma de abordar los eventos psicológicos es la propia gramática y sintaxis del lenguaje. Cada lengua o familia de lenguas tiene su propia forma de organizar el mundo en el discurso, y de esa manera tiende a llevar al pensamiento por ciertos carriles. Esto es lo que sugiere el relativismo lingüístico, más conocido por la hipótesis de Sapir-Whorf:
“El sistema lingüístico de base (en otras palabras, la gramática) de cada lengua no es simplemente un instrumento reproductor para expresar ideas, sino que es en sí mismo un moldeador de ideas, una guía para la actividad mental del individuo, para su análisis de impresiones y para la síntesis de su bagaje intelectual. La formulación de ideas no es un proceso independiente, estrictamente racional en el sentido usual, sino que forma parte de una gramática particular y difiere más o menos entre diferentes gramáticas. Analizamos la naturaleza siguiendo líneas trazadas por nuestra lengua madre (…) Descomponemos la naturaleza, la organizamos en conceptos y le atribuimos significados en la forma en que lo hacemos, en gran medida porque formamos parte de un acuerdo para organizarla de esta manera, un acuerdo que se mantiene en toda nuestra comunidad lingüística y está codificado en los patrones de nuestro lenguaje” (Whorf, 1956, pp. 212,213).
En otras palabras, la hipótesis afirma que la estructura misma del lenguaje se relaciona con la forma en que pensamos y organizamos el mundo. La versión fuerte de la hipótesis, hoy generalmente rechazada, sostiene que el lenguaje determina las características del pensamiento, mientras que la versión débil, que sostiene que no determina sino que influye sobre el mismo, es la más generalmente aceptada. Lo que es relevante para nuestro argumento es que ciertas características de la gramática y sintaxis de las lenguas indoeuropeas favorecen una posición mentalista hacia los fenómenos psicológicos, particularmente a través de dos características lingüísticas clave: la nominalización y la agentividad.
Nominalización
Las lenguas de ascendencia indoeuropea –como el castellano y el inglés– tienden a la nominalización, es decir, a crear sustantivos a partir de verbos: la acción de protestar se transforma así en la protesta, analizar en análisis, mudarse en mudanza, y así. Este fenómeno proporciona un sustrato lingüístico para la operación conceptual de reificar conceptos, es decir, de tratar a las abstracciones o ideas como cosas, como ya describimos en la sección anterior. Si bien la nominalización sucede en todas las lenguas, las de ascendencia indoeuropea –como el castellano y el inglés– lo emplean con mayor frecuencia y de manera menos manifiesta, por lo que suele pasar inadvertida. Y si bien es un recurso útil y económico para teorizar en algunos ámbitos científicos (Bello, 2016), puede ser extremadamente problemático para la psicología.
Nominalizar una acción la congela y descontextualiza, y allana el camino para reificarla, creando fantasmas conceptuales
El dato primario de nuestra disciplina es la conducta o acción, lo que las personas hacen, sea caminar por la calle, recitar un poema, discutir, consumir alcohol o hacer un chiste. Todos nuestros conceptos, abstracciones y teorizaciones, todas las teorías psicológicas, no son sino formas de dar cuenta de ese dato primario. La acción de contar un chiste es abordada de manera diferente por Freud y Skinner, pero ambos están intentando interpretar el mismo evento. La cuestión es que la acción es por naturaleza dinámica y situada; siempre sucede en un determinado contexto y cada vez es diferente, como observó para siempre Heráclito. De manera que cuando se convierte en una entidad estática en lugar de un proceso, corremos el riesgo de perder una parte significativa de lo que intentamos comprender, como si intentáramos entender la trama de una película analizando un fotograma aislado. Nominalizar una acción la congela y descontextualiza, y allana el camino para reificarla, creando fantasmas conceptuales.
Por ejemplo, la acción de recordar involucra a una persona, sucede en un determinado momento y lugar, tiene una duración, un disparador, un efecto –es decir, sucede en un contexto que es diferente cada vez. Muy poco de eso sobrevive cuando la nominalizamos como recuerdo, que más bien se presenta como un objeto cuyo rasgo principal es su contenido, no su contexto. Lo mismo aplica a pensar, sentir, percibir, y demás términos psicológicos: “cuando se nominalizan, los procesos tienden a perder su naturaleza dinámica y se vuelven hechos, más bien estáticos y sólidos”(Bello, 2016, p. 8). Esto cambia cómo pensamos los eventos, como expresa muy elocuentemente Billig:
“Al convertir verbos en sustantivos, los hablantes pueden transmitir que las entidades denotadas por la nominalización tienen una existencia real y necesaria (…) Mediante la nominalización los hablantes convierten los procesos en entidades y suelen asumir la existencia de dichas entidades. (…) ‘los procesos y las cualidades asumen el estatus de cosas: impersonales, inanimados, capaces de ser acumulados y contabilizados como capital, exhibidos como posesiones’ (…), las presuposiciones que justifican la existencia de estas entidades son más difíciles de refutar porque “se puede argumentar con una cláusula, pero no con un grupo nominal” El discurso oficial a menudo utiliza nominalizaciones de esta manera, transmitiendo así que los acuerdos sociales actuales son objetivos e inmutables. Por ejemplo los autores de economía pueden utilizar la nominalización para implicar que procesos económicos, como las ‘fuerzas del mercado’, son cosas objetivas, en lugar de resultados contingentes de las acciones humanas” (Billig, 2008, p. 786)
La nominalización es inevitable (hablar de nominalización ya implica una nominalización), pero si estamos atentos a ella –especialmente en las conceptualizaciones – podemos prevenir o mitigar las reificaciones que induce. Identificar qué respuestas involucra y cuál es su contexto puede ayudarnos a identificar la acción que ha sido nominalizada. En este sentido, el análisis funcional de los términos psicológicos opera como una suerte de desnominalización (o desreificación), que reconvierte a los sustantivos en verbos restituyéndoles su contexto.
Agentividad
Otra característica de las lenguas indoeuropeas que favorece una concepción mentalista de los fenómenos psicológicos es el requerimiento sintáctico de asignar explícita o implícitamente un sujeto a cada verbo. Parece algo bastante inocuo, pero ese requerimiento lingüístico –argumenta Chiesa siguiendo a Hineline(1980)– nos induce a adoptar un supuesto filosófico relacionado: la agencia, es decir, la noción de que las acciones son distintas de los eventos naturales, de manera que, mientras los eventos naturales simplemente suceden, las acciones son siempre realizadas por alguien, por un agente.
El deslizamiento consiste entonces en que, acostumbrados a unir todo verbo a un sujeto, tendemos a suponer para todo proceso un agente. Que los verbos correspondan a un sujeto parece tan obvio como decir que el agua moja, hasta que nos percatamos de que hay verbos y expresiones sin sujeto evidente o en las que el sujeto no es necesariamente agente: llueve, amaneció, se dice, hace frío, lo cual nos permite entrever que el supuesto filosófico de que toda acción implica un agente tampoco es tan inevitable como parece.
No somos libres ni aun cuando creemos serlo, todas nuestras conductas están controladas por el ambiente actual y nuestra historia
Esta tendencia de asumir un agente detrás de todo proceso dificulta la comprensión de los procesos naturales. Por ejemplo, resulta bastante común hablar de la evolución como si fuera una fuerza actuando sobre las especies: “la evolución selecciona a los más aptos”. Se trata, por supuesto, de un error, ya que en realidad no hay un sujeto ni proceso central seleccionando nada, todo lo que sucede es que ciertos rasgos de los organismos en ciertos ambientes tienen efectos sobre la supervivencia y reproducción de las especies, pero no hay un agente o mano invisible moviendo los hilos.
La noción de agencia divide los eventos del universo en dos: por un lado tendríamos los eventos naturales, como la evolución, la lluvia, la formación de los volcanes, la rotación de los planetas, que no son llevados a cabo por un agente sino que suceden con arreglo a las leyes naturales; por otro lado estarían las acciones, que abarcan algunas conductas humanas, que en lugar de suceder son espontáneamente emitidas por un agente ejercitando su libre albedrío. En otras palabras, la noción de agencia postula que ciertas conductas están exentas del determinismo natural. Señalo que se trata de algunas conductas porque usualmente no se incluyen conductas como la respiración, el reflejo patelar o la contracción de las pupilas ante la luz.
El conductismo adopta aquí un supuesto que es antagónico con la noción de agencia, y que puede escribirse así: la conducta es un evento natural. Es decir, asume que todo lo que hace un ser humano, en tanto una especie más en este planeta, es también resultado de variables naturales –incluso cuando reclamamos estar ejercitando nuestro libre albedrío. No somos libres ni aun cuando creemos serlo, todas nuestras conductas están controladas por el ambiente actual y nuestra historia.
De hecho, si algo han probado las redes sociales digitales en los últimos años es que incluso las conductas más aparentemente libres, nuestros deseos, emociones, preferencias y rechazos, pueden ser exitosamente influenciadas alterando variables ambientales clave. Como afirma de manera un tanto alarmante un estudio: “Por medio de un experimento masivo en Facebook (N=689003), demostramos que los estados emocionales pueden transferirse por contagio emocional, llevando a las personas a experimentar las mismas emociones sin percatarse de ello” (Kramer et al., 2014).
Por supuesto, esto no quiere decir que la conducta humana esté controlada de manera mecánica ni simple, ni que en todos los casos puedan influenciarse en la dirección deseada. La conducta es un fenómeno hipercomplejo y difícil de predecir, pero de eso no se sigue que esté fuera de las leyes naturales. En física, por ejemplo, es posible predecir bastante bien las trayectorias de dos cuerpos celestes interactuando, como la Tierra y el Sol, pero nos resulta prácticamente imposible hacerlo cuando se trata de tres o más (lo que se ha llamado el problema de los tres cuerpos); sin embargo, a nadie se le ocurriría argumentar que a partir de ese número quedan exentos de las leyes naturales o que el sistema gana libre albedrío, sino más bien que se trata de un fenómeno físico cuya complejidad nos excede, al menos por ahora.
El conductismo asume que la conducta es un evento natural y que el organismo (humano u otro) no es agente sino lugar, el punto de confluencia de un cúmulo de variables dinámicas, actuales e históricas, externas e internas al organismo. Una conducta sucede en el organismo, más que por el organismo. Afirmar que el organismo produce la conducta es un error análogo al de afirmar que la especie produce la evolución. La evolución sucede, la conducta sucede (en este artículo desarrollé más extensamente la forma en la que el conductismo aborda la noción de agencia, y en este otro la noción del organismo como lugar).
El conductismo asume que la conducta es un evento natural y que el organismo (humano u otro) no es agente sino lugar, el punto de confluencia de un cúmulo de variables dinámicas, actuales e históricas, externas e internas al organismo
Resumiendo, con la nominalización y la agentividad, a grandes rasgos, lo que sucede es que una propiedad lingüística termina favoreciendo una operación teórica o conceptual. La nominalización nos predispone a pensar en términos reificados, la agentividad nos predispone a asumir agencia para las conductas. De esa manera, nociones que son parte del lenguaje y del sentido común se introducen en la discusión académica como peticiones de principio, como si fueran verdades autoevidentes en lugar de construcciones altamente elaboradas y sofisticadas afines a una determinada manera de ver el mundo. El conductismo cuestiona esas nociones, y paga el precio por ello.
Modalidades interpretativas
El último punto de conflicto entre sentido común y conductismo que podemos señalar es una idea que Chiesa toma de Hineline(1990), y que se refiere a lo que podemos llamar modalidades interpretativas.
Esto es, en el repertorio de la psicología vulgar hay dos formas generales de interpretar una acción, que seguramente reconozcan. Algo usual consiste en atribuirla a un rasgo o característica de la persona que la realiza. Cuando quien nos precede en la fila de un comercio se toma mucho tiempo para realizar su compra solemos pensar que se debe a que es una persona distraída, lenta, o estúpida –según como vaya progresando nuestro humor. Se trata de una forma de interpretación cuya dirección va desde el organismo hacia la conducta, interpretando la acción como consecuencia de una disposición o configuración del organismo, por lo que se trata de una modalidad interpretativa disposicional. Pero en otros casos atribuimos la acción a factores externos o ambientales. Cuando, abrumados frente a la miríada de cosos y cositos de distinto tamaño en una ferretería nos demoramos largamente frente al mostrador, tendemos a atribuir nuestra vacilación a factores externos: desconocíamos la medida del coso o el tipo de cosito que se necesitaba. En este caso las particularidades de la acción se interpretan en función de características del ambiente o, lo que es lo mismo, de la historia particular con ese ambiente. Esta forma de interpretación sigue una dirección que va desde el ambiente a la conducta, de manera que se trata de una modalidad interpretativa ambiental.
Cada modalidad interpretativa es una suerte de pre-juicio, en sentido literal: no ofrece una respuesta, sino que más bien indica qué se aceptará cómo respuesta en cada caso y dónde hemos de buscarla, si en la persona o en el ambiente, de manera que no son complementarias, porque las respuestas que ofrecen a menudo son excluyentes entre sí. Esto, por supuesto, es lo que la psicología social ha recogido en las teorías de atribución (Bauman & Skitka, 2010; Jones & Davis, 1965; Malle, 2011; Ross, 1977), sólo que en lugar de considerarla como un sesgo personal (lo cual, irónicamente, equivale a explicar los sesgos de atribución en términos disposicionales) Hineline la aborda como repertorios sostenidos por una comunidad verbal. En otras palabras, son prácticas culturales fruto de un contexto sociohistórico particular que tiende a modelar y reforzar una u otra modalidad interpretativa según la situación. De esta manera, la elección respecto a qué modalidad emplear en cada situación es convencional. Podemos justificar la conveniencia de adoptar una u otra en cada caso, pero en la vida cotidiana esa elección es intuitiva más que racional. No elegimos la modalidad hermenéuticamente más conveniente, sino la que estamos acostumbrados a usar en cada situación.
Para complicar las cosas, la elección entre una u otra modalidad tiende a ser intensamente emocional. En la psicología vulgar las modalidades de interpretación están íntimamente enlazadas con nociones de agencia, culpa y responsabilidad, por lo que transgredir los criterios culturales de uso –por ejemplo, explicando una acción ambientalmente en una situación en la que se suele explicar disposicionalmente– suele encontrarse con un fuerte rechazo.
Esto es fácil de apreciar cuando se trata de una acción moralmente reprobable. La modalidad disposicional atribuye el crimen a las características del actor, mientras que la modalidad ambiental lo explica por el contexto actual e histórico de la acción, de manera que pueden desatarse violentos desacuerdos sobre la modalidad a elegir. Para quien ha sido víctima de un robo o violación, la explicación ambiental (por ejemplo, interpretándolo como una consecuencia de factores sociales, económicos, o culturales) puede sentirse como una exculpación del criminal. Se trata de una confusión, claro está, aunque una muy perdonable, entre culpa y responsabilidad. Señalar los factores externos que abonaron a un crimen no significa eximir al individuo de sus consecuencias, sino que de lo que se trata es identificar los cambios estructurales necesarios para prevenir su recurrencia (sobre este punto véase Freixa i Baqué, 2022, p.83 y ss.). Quien comete un robo debe recibir consecuencias adecuadas y proporcionales, pero especialmente deben priorizarse consecuencias que prevengan la reincidencia, y la mera prisión no suele ser muy efectiva para ello. El problema es que queremos sangre, no soluciones; queremos que los criminales sean castigados y que sufran lo más posible, aunque esté probado que ello no reduce la reincidencia sino que tiende a aumentarla (Chen & Shapiro, 2007; Gendreau et al., 1993). Paradójicamente, al mismo tiempo solemos repudiar los programas reeducativos carcelarios que está demostrado que sí la reducen (Davis et al., 2013). Para prevenir nuevos crímenes es mejor reeducar que castigar pero, como dijo George Carlin, no tenemos tiempo para soluciones racionales. Pero esto es una digresión, volvamos al tema.
El punto aquí a enfatizar es que la elección entre una y otra modalidad no es lógica sino que depende del contexto del contexto en que se realiza la interpretación y de la relación entre el interpretador y la acción. Las investigaciones sobre atribución han señalado algunos de los factores que inclinan la balanza en una u otra dirección. Por ejemplo, tendemos a formular interpretaciones ambientales cuanto más familiarizados estamos con el actor y sus circunstancias, e interpretaciones disposicionales cuando nos resultan ajenas. Por esto es que tendemos a emplear interpretaciones ambientales para dar cuenta de nuestras acciones y las de personas que conocemos, mientras que empleamos interpretaciones disposicionales cuando la misma acción es realizada por un desconocido: yo me exalté por las circunstancias, él es un violento. Esta característica ha llevado a argumentar que el mismo diseño de una investigación podría influir en la modalidad de interpretación adoptada: “las investigaciones típicas en psicología están basadas en observaciones breves de muchos sujetos –circunstancias que favorecen interpretaciones disposicionales (basadas en el organismo)” (Hineline, 1990, p.310). En contraste, el estilo de experimentación típicamente conductual, que se basa en observaciones extensas sobre pocos sujetos, favorecería más bien una modalidad interpretativa ambiental.
De particular interés es la observación de Hineline (1990, p. 311 y ss.), que sostiene que un criterio de interpretación fuertemente arraigado consiste en emplear la modalidad ambiental para acciones típicas o normales, es decir, situaciones en las cuales las personas suelen responder de la misma manera, y adoptar una modalidad disposicional para explicar conductas más idiosincráticas, en las que las respuestas varían de individuo en individuo. Explicamos lo común por el ambiente, lo singular por disposición. Como ilustración, consideren con detenimiento las siguientes líneas, y antes de seguir con la lectura consideren qué versión les resulta intuitivamente más (no busquen razones, intenten notar cuál les “suena” mejor):
Versión 1: He llevado a cabo numerosas observaciones conmigo mismo como sujeto y he descubierto que el whisky es más fuerte que la cerveza. De manera similar he descubierto que soy más alérgico a los tulipanes que las rosas.
Versión 2: He llevado a cabo numerosas observaciones conmigo mismo como sujeto y he descubierto que yo me emborracho más fácilmente con whisky que con cerveza. De manera similar he descubierto que los tulipanes causan más alergia que las rosas.
La primera versión sigue las prácticas usuales de atribución, por lo que tiende a sonarle más correcta a la mayoría de personas –pero no a todas, ya que como mencionamos, los criterios son más intuitivos y circunstanciales que racionales. El switch de modalidad entre la primera oración (“el whisky es más fuerte…”, una interpretación ambiental) y la segunda (“soy alérgico”, una interpretación disposicional), suele pasar desapercibido, precisamente por ajustarse a los criterios interpretativos usuales. Pero la segunda versión emplea una modalidad disposicional en la primera oración y una ambiental en la segunda, transgrediendo la costumbre y sonando así un tanto más extraña. La primera oración casi nos parece una obviedad, ya que todo el mundo se emborracha más fácilmente con whisky que con cerveza. La segunda oración, en cambio, parece una generalización injustificada, ya que sólo algunas personas son alérgicas a las tulipanes.
Podría argumentarse que el criterio de atribución cambiante de la primera versión es más razonable, adjudicándole al ambiente lo usual y al individuo lo inusual, pero, en primer lugar el switch suena bien pero no es necesario (se está hablando en ambos casos de los efectos de un estímulo), y la elección es intuitiva, la justificación viene después. El switch de modalidad interpretativa no es lógico sino convencional.
Necesitamos ir más allá del sentido común. Sea para aceptarlo o para rechazarlo, el primer paso es traer sus supuestos a la luz y dejar de tratarlos como algo natural
Ahora bien, el conductismo radical no respeta ese switch, sino que adopta en todos los casos la modalidad de interpretación ambiental, aun para interpretar respuestas idiosincráticas o atípicas, y nunca atribuye la conducta a una disposición interna (lo cual no quiere decir que ignore el papel de los eventos privados del organismo como emociones y pensamientos, sino que también los interpreta contextualmente, por lo que sus disparadores, configuración particular, y efectos se comprenden en última instancia en función de la historia de intercambios socioculturales de la persona). Pero al hacer esto el conductismo se opone una vez más al sentido común psicológico, y gana con ello un nuevo motivo de rechazo:
“Las explicaciones conductuales violan esta norma cultural refiriéndose a la conducta de los individuos usando la modalidad ordinariamente reservada para instancias en las cuales todo el mundo es tratado de la misma manera. Los experimentos del análisis de la conducta, como así también las intervenciones educativas y terapéuticas, se ocupan de individuos más que de grupos, pero las explicaciones interpretativas en la tradición skinneriana están formuladas en un lenguaje que sugiere que todos los individuos son iguales o igualmente afectados. Hineline sugiere que esta violación de la norma cultural puede resultar incómoda, amenazando la individualidad del oyente o lector” (Chiesa, 1994, p. 43).
Aquí hay algo interesante. A pesar de lo que suele creerse, el conductismo es altamente sensible a las particularidades individuales y tiende a oponerse a las generalizaciones. Basta con revisar la metodología de investigación, típicamente de caso único o de pocos sujetos; el rechazo de los promedios estadísticos; la adopción como herramienta central del análisis funcional, que opera bajo la presunción de el sentido de cualquier acción depende del contexto, que es único y diferente cada vez; el rechazo de sistemas clasificatorios como el DSM, etcétera. El conductismo supone que para entender cabalmente por qué una persona actúa de cierta manera en cierta situación es necesario conocer su historia y contexto particular. Pese a esto, suele acusárselo precisamente de lo contrario, de ignorar individualidades y generalizar.
Es posible que esta acusación se deba a que el conductismo explica incluso los aspectos más idiosincráticos y subjetivos de la conducta usando terminología que el sentido común usualmente emplea para las conductas más comunes. Dicho de otro modo, el conductismo emplea el lenguaje de lo general para hablar de lo particular, a contramano de la práctica cultural usual, y eso hace parecer que deshumaniza lo particular, cuando todo lo que hace es interpretarlo en otros términos. Esto se convierte en otro ámbito en el cual la mirada conductual presenta una heterodoxia respecto del sentido común.
Conclusión
El mentalismo tiñe nuestra comprensión de la psicología de manera imperceptible e insidiosa. Está en nuestro vocabulario psicológico, que implica un dualismo; en la sintaxis de nuestro lenguaje, que favorece la reificación y nos hace suponer agencia; y en nuestras prácticas culturales interpretativas, que favorecen explicaciones internalistas.
Ese repertorio no elegido y rara vez examinado es el equipaje con el que llegamos y a menudo difundimos y teorizamos en psicología, convirtiéndonos así en reproductores involuntarios de una perspectiva filosófica. Dado que este repertorio forma parte central del sentido común, las teorizaciones psicológicas que siguen esos postulados son más fácilmente aceptadas, ya que “tienen sentido” intuitivamente; en contraste, aquellas que se desvían de esos supuestos producen una suerte de disonancia filosófica, ya que resultan contrarias a lo que dicta nuestra intuición conformada por el sentido común.
Necesitamos ir más allá del sentido común. Sea para aceptarlo o para rechazarlo, el primer paso es traer sus supuestos a la luz y dejar de tratarlos como algo natural. La existencia de un espacio interno mental y moral es una construcción de Occidente, en particular gracias a ideas clave de la modernidad y el romanticismo (Taylor, 1996). El conductismo radical encarna una perspectiva que cuestiona los pilares sobre los que descansa la psicología vulgar, y ello le ha ganado un rechazo visceral y cerril, a menudo por parte de quienes no lo han leído nunca. Los calificativos de absurdo, simplista, deshumanizante, son el precio a pagar por rechazar las vacas sagradas del sentido común.
Espero que esta pequeña exploración de algunos puntos de entrada de estas ideas sirva para llamar la atención sobre los materiales de nuestro pensamiento psicológico, y así vaciar nuestra taza cuando sea necesario.
Referencias
- Baum, W. M. (2016). On the impossibility of mental causation: Comments on Burgos “Antiadualism and antimentalism in Radical Behaviorism.” Behavior and Philosophy, 44, 1–5. https://www.jstor.org/stable/90011326
- Bauman, C. W., & Skitka, L. J. (2010). Making Attributions for Behaviors: The Prevalence of Correspondence Bias in the General Population. Basic and Applied Social Psychology, 32(3), 269–277. https://doi.org/10.1080/01973533.2010.495654
- Bello, I. (2016). Cognitive implications of nominalizations in the advancement of scientific discourse. International Journal of English Studies, 16(2), 1–23. https://doi.org/10.6018/ijes/2016/2/262921
- Bergner, R. M. (2020). What is personality? Two myths and a definition. New Ideas in Psychology, 57(October 2019), 100759. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100759
- Billig, M. (2008). The language of critical discourse analysis: The case of nominalization. Discourse and Society, 19(6), 783–800. https://doi.org/10.1177/0957926508095894
- Brigard, F. De. (2017). El problema de la conciencia para la filosofía de la mente y de la psiquiatría. Ideas y Valores, 66, 15–45. https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v66n3Supl.65652
- Chen, M. K., & Shapiro, J. M. (2007). Do harsher prison conditions reduce recidivism? A discontinuity-based approach. American Law and Economics Review, 9(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/aler/ahm006
- Chiesa, M. (1994). Radical Behaviorism: the Philosophy and the science. Authors Cooperative, Inc., Publishers.
- Davis, L. M., Bozick, R., Steele, J. L., Saunders, J., & Miles, J. N. V. (2013). Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults. In RAND Corporation (Issue February 2021). https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt4cgdz5
- Dixon, T. (2012). Emotion: The history of a keyword in crisis. Emotion Review, 4(4), 338–344. https://doi.org/10.1177/1754073912445814
- Flanagan, O. J. (1980). Skinnerian Metaphysics and the Problem of Operationism. Behaviorism, 8(1), 1–13.
- Flynn, M. (1997). The Concept of Intelligence in Psychology as a Fallacy of Misplaced Concreteness. Interchange, 28(2–3), 231–244. https://doi.org/10.1023/A:1007317410814
- Freixa i Baqué, E. (2022). ¿Cómo puede uno ser Conductista Radical hoy en día? Psara Ediciones.
- Gendreau, P., Goggin, C., & Francis T. Cullen. (1993). The impacts of person-based sentencing and records of conviction on reintegration and recidivism. Public Works and Government Services Canada.
- Hineline, P. N. (1980). The Language of Behavior Analysis: Its Community, Its Functions, and Its Limitations. Behaviorism, 8(1), 67–86. https://www.jstor.org/stable/27758952
- Hineline, P. N. (1990). The Origins Of Environment‐Based Psychological Theory. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 53(2), 305–320. https://doi.org/10.1901/jeab.1990.53-305
- Jones, E. E., & Davis, K. E. (1965). From Acts To Dispositions The Attribution Process In Person Perception. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 2 (pp. 219–266). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60107-0
- Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8788–8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111
- MacIntyre, A. (2013). Tras la virtud. Ediciones Espasa Libros.
- Malle, B. F. (2011). Attribution theories: How people make sense of behavior. In D. Chadee (Ed.), Theories in social psychology. Wiley-Blackwell.
- Ross, L. (1977). The Intuitive Psychologist And His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 173–220. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60357-3
- Skinner, B. F. (1938). The Behavior of Organisms. Appleton-Century-Crofts Inc.
- Skinner, B. F. (1984). The operational analysis of psychological terms. Behavioral and Brain Sciences, 7(4), 547–553. https://doi.org/10.1017/S0140525X00027187
- Skinner, B. F. (1989). The Origins of Cognitive Thought. American Psychologist, 44(1), 13–18. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.1.13
- Taylor, C. (1996). Fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna. Ediciones Paidós Ibérica.
- Whorf, B. L. (1956). Language, thought, and Reality (J. B. Carroll (ed.)). MIT Press.
