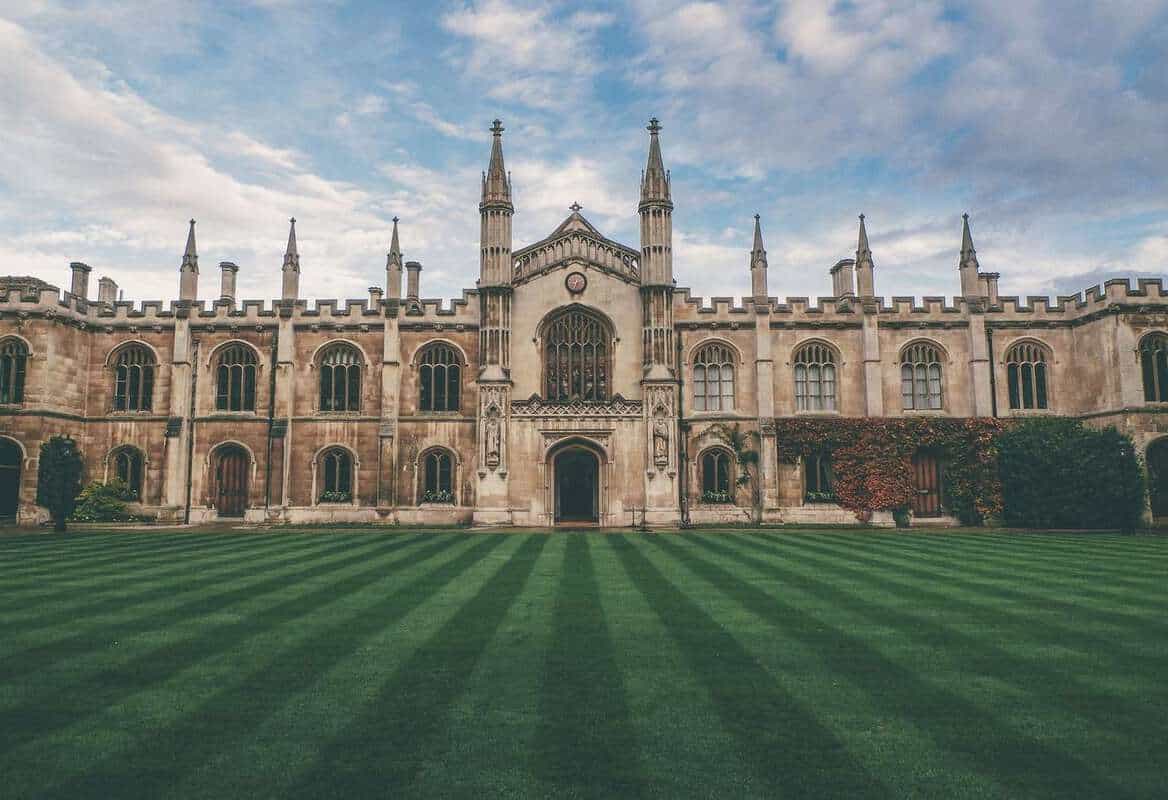Con el avance de la tecnología hoy tenemos diferentes formas de leer: además de la tradicional página impresa, podemos hacerlo desde el celular, el iPad, la computadora o la kindle. También existen innumerables aplicaciones para estimular la lectura y mejorar el aprendizaje. Pero ¿se estarán perdiendo algo los niños pequeños al interactuar con los libros desde las nuevas tecnologías?
Una revisión de estudios del 2014 sobre libros de historias electrónicos, resaltó las formas en que éstos podrían ayudar a los pequeños aprendices y otras en las que no ayudan. Ellos notaron que, especialmente para los niños con retraso en el lenguaje, algunas características de los libros electrónicos que refuerzan la conexión entre imagen y palabra pueden ayudarlos a integrar la información, pero que algunas imágenes y juegos pueden causar una recarga cognitiva, lo que obstaculiza el aprendizaje. Además los investigadores se preocupan de que el tiempo frente a la pantalla pueda reducir los momentos compartidos entre padres e hijos.
Otras investigaciones refuerzan dicha preocupación: en un pequeño estudio publicado en Febrero en JAMA Pediatrics, investigadores observaron las interacciones entre los padres y sus hijos de entre 10 y 16 meses y encontraron que cuando jugaban con juegos electrónicos, tanto el padre como el niño usaban menos palabras y vocalizaciones que cuando jugaban con juguetes tradicionales. Los investigadores también notaron que los libros con imágenes evocaron todavía más lenguaje que los juguetes tradicionales.
Perri Klass, pediatra y escritora, expresa: “Las palabras e imágenes pueden hacer muchas cosas por el cerebro del lector, como sabemos por la larga y gloriosa e incluso ocasionalmente sin gloria historia de la palabra impresa. Pueden sumergirte en la vida y las aventuras de alguien más, estimularte de muchas formas, excitar tu ira, empatía, sentido del humor, sentido del suspenso. Pero tu cerebro tiene que tomar esas palabras y correr con ellas en todas esas diversas direcciones.”
La interacción con los padres puede enriquecer el aprendizaje, la imaginación y la comprensión de las cosas para los hijos, ya que los papás relacionan lo que está en la página con las experiencias del niño. Sumado a esto, esos minutos de lectura son también para muchos padres los únicos momentos en que pueden acurrucarse con sus niños.
Las nuevas tecnologías nos benefician de muchísimas formas, pero los libros tradicionales también tienen sus ventajas en el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la relación padre-hijo, así que no deberíamos dejar que junten polvo en la biblioteca.
Fuente: The New York Times