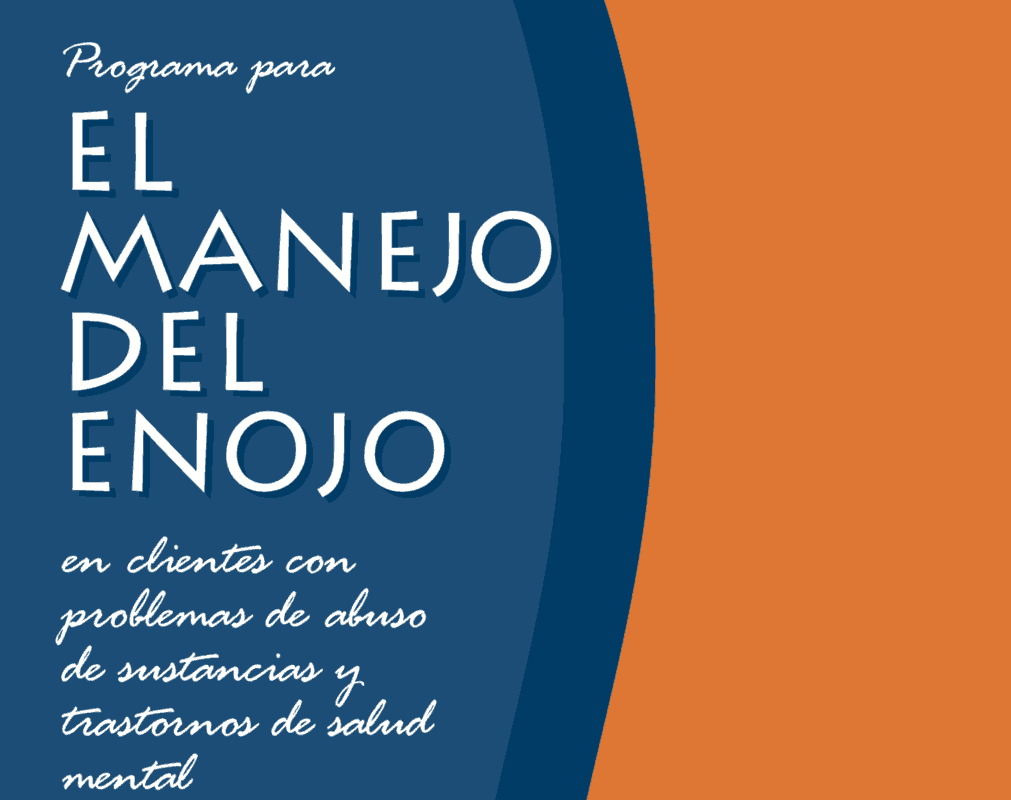La ciberpsicología es un área de estudio emergente dentro de la psicología que tiene como objetivo comprender y explicar cómo las personas interaccionan con la tecnología (Atrill y Fullwood, 2018).
A raíz de la expansión que Internet y las nuevas tecnologías tienen en la vida cotidiana, es difícil pensar en un mundo sin ellas. En este contexto muchos investigadores comenzaron a cuestionar los efectos que la tecnología produce en los usuarios y qué es lo que sucede cuando no se hace un uso responsable de éstas. Según Atrill y Fullwood (2018) en algunos casos puede conllevar serios riesgos para la salud o malas prácticas como el ciberbullying, el sexting y el grooming o adicción generada por su uso excesivo.
Debido a que los adolescentes dedican gran parte de su tiempo libre a las tecnologías, una de las áreas de interés de la ciberpsicología es la del uso que hacen de los videojuegos. Para la mayoría de los adolescentes, que tienden a buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet (Carbonell, 2014), jugar videojuegos es una forma de entretenimiento agradable y a menudo social y hoy en día, desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020 con la restricción de espacios abiertos y seguros donde se pueda jugar libremente, reforzó que se hayan concentrado en un lugar de entorno virtual y de entretenimiento online. Con récords de jugadores, con las desarrolladoras regalando sus videojuegos y hasta con estudios de marketing realizando análisis de mercado que indican que saldrá favorecida una vez terminada esta crisis, la industria de los videojuegos supo tomar gran protagonismo en este contexto.
Aunque los videojuegos pueden reforzar las habilidades de atención y mejorar la agudeza visual y la percepción espacial presentando grandes desafíos cognitivos (Goleman 2013), el uso excesivo también se asocia a un gran número de problemas (Jiménez-Murcia, 2015).
En este artículo se intentará abordar el debate acerca de cuándo el uso de los videojuegos deja de ser un juego para convertirse en un problema, y comprender las diferencias entre estos dos comportamientos.
Características actuales de los videojuegos
Los videojuegos del siglo XXI son una versión moderna de los videojuegos donde ya no solamente se trata de desafiar a la computadora, sino que también se puede competir con otros usuarios. Específicamente, en lo que se refiere a un tipo de juego, los MMORPG o Massive Multiplayer Online Role Playing Game, son plataformas con elementos de juego de rol que, a través de internet, permiten también interactuar con otros usuarios de forma simultánea. Desde su aparición, la industria ha intentado abarcar cada vez más jugadores, incluyendo más variables (enriqueciendo el gameplay y la experiencia de juego), y procurando extender en lo posible su vida útil. Su accesibilidad (365 días/24 horas), ampliada por la conexión inalámbrica libre (wifi) y el bajo costo de las tarifas, y junto con el anonimato, permite reconocer claramente sus actuaciones, cuestionarlas y/o criticarlas sin control adulto. Los factores de motivación de los adolescentes para el uso de videojuegos entre otros son la posibilidad de generar nuevas amistades, la ambición por ganar y liderar, y evadirse de los problemas de la vida real en un mundo ficticio al que pertenece el avatar (Jiménez-Murcia 2015).
Diferentes usos de los videojuegos
Un debate actual desde la aparición de las últimas ediciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) en el año 2013 y de la actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades en el 2018 (IDC, por sus siglas en inglés), es que el primero no incluye las adicciones a internet como trastorno, pero propone que la adicción a los videojuegos (Internet Gaming Disorder) podría ser considerada como un trastorno adictivo no relacionado con sustancias, aunque requiere de mayor estudio y profundización (Cia, 2013). En parte para solventar este problema, la OMS puso en marcha un proceso de consulta de cuatro años de duración a fin de analizar las repercusiones de los videojuegos para la salud pública y terminó por definir claramente el «trastorno por uso de videojuegos».
Éste se caracteriza por un «comportamiento de juego persistente o recurrente que se realiza principalmente por Internet”. Según la IDC-11, se puede diagnosticar el trastorno por uso de videojuegos cuando, durante un período de al menos 12 meses, se muestra un comportamiento caracterizado por la pérdida del control sobre el tiempo que se pasa jugando, la mayor prioridad que adquiere el juego frente a otros intereses y actividades y la continuación de esta conducta a pesar de sus consecuencias negativas (Cia, 2013).
En Marzo de este año, paradójicamente, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó, entre otras cosas, jugar juegos para cuidar la salud mental. Desde la cuenta de twitter de la entidad reforzaron las recomendaciones y sumaron a los videojuegos generando un debate sobre esta recomendación, lo cual produjo cierto enojo y gran cantidad de memes en la comunidad de jugadores, dado lo que la entidad había reconocido como un “trastorno” y un “problema mental”.
Para Echeburúa (2012), cualquier actividad normal percibida como placentera es susceptible de convertirse en una conducta adictiva. La persona es incapaz de dejar el juego a pesar de las consecuencias negativas que genera, causando una dependencia cada vez más grande a esa conducta. De esta manera, el comportamiento está desencadenado por una emoción que puede variar entre un deseo intenso hasta una obsesión y es capaz de generar un síndrome de abstinencia si se deja de usar.
Carbonell (2014) señala que cuando el consumo no es continuado, la persona es capaz de interrumpir el juego en cualquier momento para dedicar su tiempo libre a otra actividad, sin ningún problema; no obstante cuando el consumo es desadaptativo dedica todo el tiempo posible a los videojuegos, y es probable que se dejen otras actividades para dedicarse exclusivamente a los mismos; por último, cuando el consumo es reiterado, los usuarios adaptan sus necesidades a los dispositivos ignorando necesidades básicas como comer o dormir.
Los principales factores de riesgo de esta adicción para los jóvenes son la vulnerabilidad psicológica, el estrés, las familias disfuncionales y la presión social. A su vez, los factores de protección están estrechamente relacionados con las habilidades de afrontamiento, el entorno social sano y el apoyo familiar. Un elevado tiempo de exposición a los videojuegos por parte de los adolescentes se asocia a conductas sedentarias, obesidad y problemas en el dormir entre otras relacionadas con un bajo rendimiento académico y otros trastornos conductuales (Cia, 2013).
Vale aclarar que este avance no deja conforme a todos.
La industria de los videojuegos y algunos investigadores y profesionales de la salud mental opinan que esto podría dar lugar a un sobrediagnóstico y a la estigmatización de los jugadores (Entertainment Software Association, 2015) ya que creen que posibilitan muchos beneficios. Goleman (2013) destaca las potencialidades de los videojuegos para facilitar el aprendizaje en una variedad de campos y el desarrollo de habilidades. Destaca las posibilidades del videojuego como recurso educativo para el desarrollo de la imaginación, de acceder a “otros mundos”, de desarrollar múltiples habilidades simultáneamente y de aumentar la capacidad de atención y de autocontrol.
Conclusión: ni buenos, ni malos
Según Marc Prensky (2001) existe un conflicto entre aquellos a los que ha denominado inmigrantes digitales, o sea, adultos que han tenido que ir adaptándose a las nuevas tecnologías para conocer su funcionamiento y los nativos digitales, niños y jóvenes que han normalizado su uso y que por tanto han nacido con esta nueva realidad (Prensky, 2001). Tal vez, años atrás era casi imposible pensar que un videojuego pudiera derivar en un trastorno psicológico pero esto ha traído consigo un debate entre investigadores, padres, docentes, niños y jóvenes.
En lo que refiere a las familias, muchas se quejan del tiempo que sus hijos pasan jugando con videojuegos, pero las mismas, en muchas ocasiones no les ofrecen compartir otras actividades de mayor interés. Los videojuegos transmiten una serie de conocimientos, que no son supervisados por adultos y son los mismos adolescentes los que regulan el tipo de juego y el tiempo de uso dedicado a los mismos. Además, se considera que la posibilidad de conectarse a Internet, desde la propia habitación, por ejemplo, pone en peligro el rol de la familia y la escuela como principales fuentes de conocimiento. Son muchas las familias que desconocen y se preguntan sobre los efectos de los videojuegos, por eso es necesario ofrecer charlas y asesoramiento a todo el entorno de los adolescentes.
En fin, los videojuegos en sí, no son buenos ni malos, sino que depende del uso que se hace de los mismos, qué relación se establece con ellos, el tiempo que se pasa jugando, la intencionalidad, y cómo es la experiencia del jugador.
Creemos que la adicción a videojuegos es un desafío especialmente interesante para los clínicos que trabajan con niños y adolescentes, porque es necesario responder a los retos sobre la gravedad de la presentación clínica del paciente, la comorbilidad y el contexto familiar. También es importante tener en cuenta la influencia y la presión social de la industria, los medios de comunicación y la de los propios jugadores, que van a dificultar o a contribuir en llegar a un consenso sobre su diagnóstico y tratamiento.
El debate ya está planteado.
Referencias bibliográficas:
- American Psychiatric Association. (2014) Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Atrill, A.; Fullwood, Ch. (2018). Applied Cybersychology. Palgrave: MacMillan. (Capítulo 6)
- Carbonell X. (2014) La adicción a los videojuegos en el DSM-5. Adicciones; 26(2):91–5.
- Cia, A. H. (2013). Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM, APA, 2013): un primer paso hacia la inclusión de las adicciones conductuales en las clasificaciones categoriales vigentes. Revista Neuropsicología, 76(4), 210-217.
- Echeburúa Odriozola, E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes”. Revista Española de Drogadependencias, 37(4), 435-447.
- Entertainment Software Association. (2015). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry. Recuperado de http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf
- Goleman, D. (2013). Focus, Barcelona: Kairós
- Jimenez-Murcia, S.; Farré Martí, J, M. (2015). Adicción a las nuevas tecnologías. ¿La epidemia del S. XXI? Siglatana: Barcelona. (Capítulo 5).
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part 1. On the horizon, 9(5), 1-6).
- Organización Mundial de la Salud . (2018). Mortality and Morbidity Statistics (CIE-11). Ginebra: Autor. Recuperado de https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html