Las palabras son empleados públicos
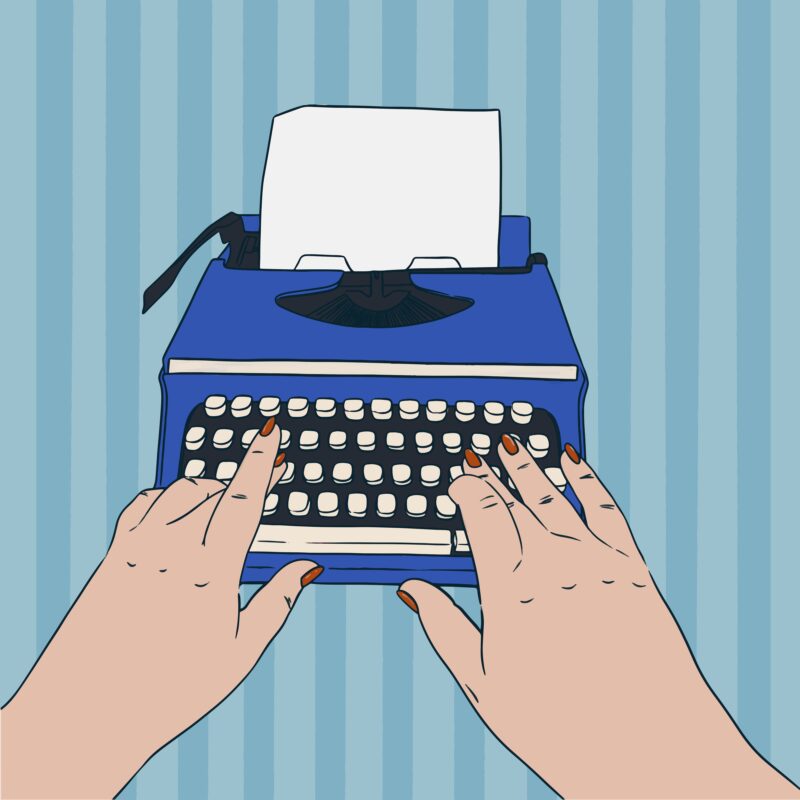
Escribe Wittgenstein, en Sobre la certeza (Editorial Gedisa): 64. Compara el significado de una palabra con la “función” de un empleado 1. Y “significados diferentes” con “funciones diferentes”. La analogía me resulta…








