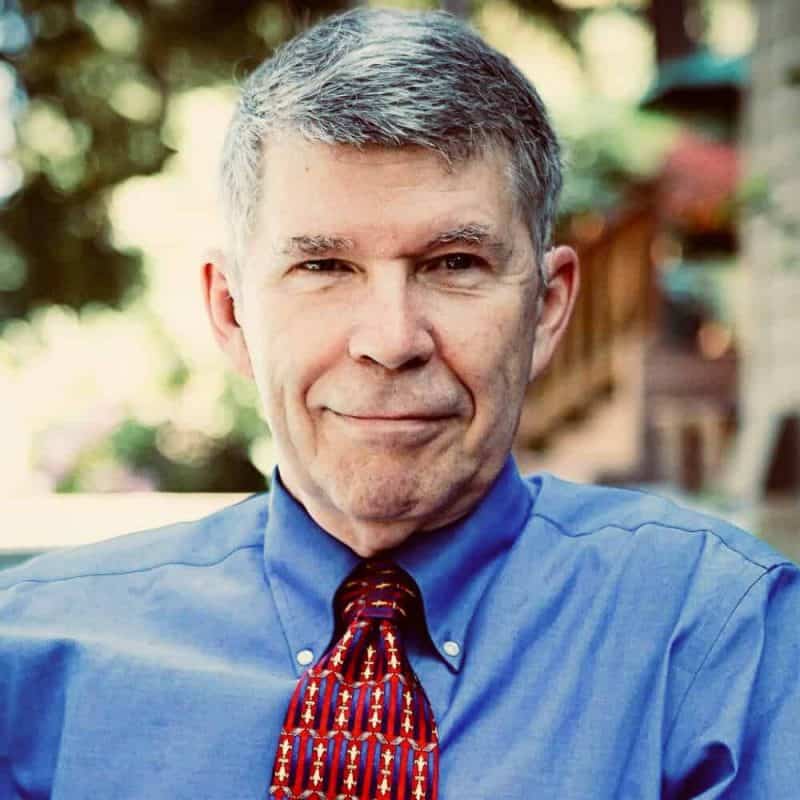Cada vez que un médico escribe en una historia clínica debe asignar un código a los diagnósticos que elabora al atender un paciente. Habitualmente esta asignación se hace sin conocer el propósito de esa codi- ficación.
En este artículo se presentan las clasificaciones internacionales, enfatizando en aquellas que permiten codificar las enfermedades. Se describe la lógica interna, utilización internacional, ventajas e implementación en Colombia de esas clasifi- caciones sobre enfermedades.
Por último, se presentan los mecanismos que se utilizan para actualizar la clasificación vigente y algunas novedades que se esperan para la próxima versión (CIE-11).
Descarga el artículo completo en formato PDF.
Por: Alexander Gómez Rivadeneira
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social