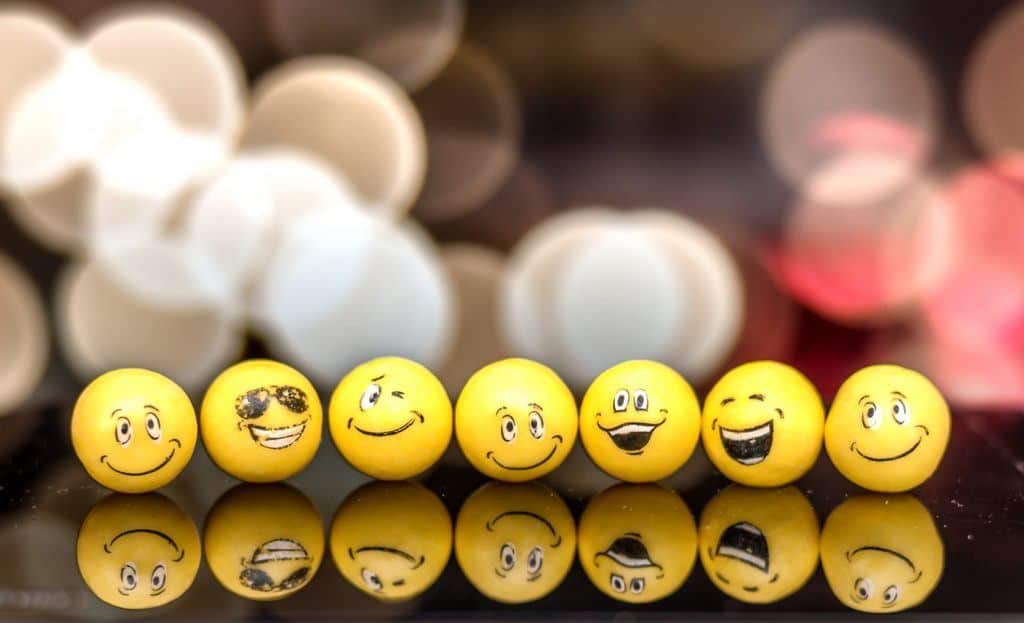Recuperación temporal de funciones cognitiva en ratones con Alzheimer

Un grupo de científicos logró identificar factores epigenéticos que contribuyen a la pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer y además encontraron formas de revertir la pérdida de memoria…