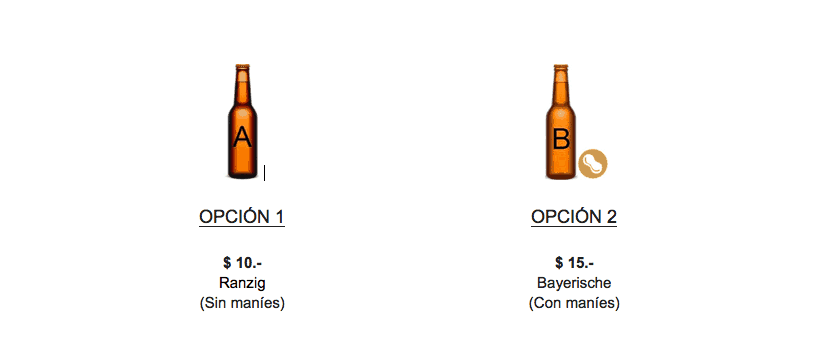Los científicos tenemos fama de ser soberbios e inflexibles. Y aquellos que específicamente nos dedicamos a estudiar el cerebro, somos los peores: Fríos, algo desquiciados y un poquito maquiavélicos. La culpa la tiene el doctor Viktor Frankenstein, Hannibal Lecter, y Mr. Freeze (si, el archienemigo de Batman) entre otros personajes remotamente emparentados con la ciencia y que no nos rinden honor, precisamente.
En parte, esta mala reputación tiene que ver con los estereotipos, esa vieja y remanida estrategia cognitiva que los seres humanos utilizamos para clasificar a las personas.
La construcción de categorías mentales en donde poner a la gente a partir de unos pocos datos como la profesión, la nacionalidad o el signo del zodíaco es una de las falacias más extendidas en el mundo entero, pero que tiene la enorme ventaja de ayudarnos a simplificar lo complejo, a no tener que pensar, evitando que tengamos que partir desde cero cada vez que conocemos a alguien. Cuando nos presentan a Fulano, con solo saber dónde nació, y si es de “tauro” o “libra” ya alcanza: Sabemos automáticamente como es esa persona, o creemos saberlo. Nos ahorramos el arduo trabajo de tener que conocerla en profundidad para poder llegar a alguna que otra modesta conclusión. Los estereotipos nos facilitan la vida, es cierto, pero lo que obtenemos a cambio es una verdad de perogrullo.
Los argentinos somos pasionales y dramáticos, los gallegos son duros de entendederas (este creo que corresponde exclusivamente a mi país), los alemanes son estrictos y disciplinados, y los asiáticos son genios en matemáticas. Todos sabemos eso, ¿o no?
Pero ahí no termina la cosa. Quiero contarles algo que me pasó hace apenas unos días: Un amigo muy dado a las terapias alternativas me dio a entender, con cierta sutileza mal concebida, que por mi condición de científico, soy un tanto necio, ya que a priori mi visión “acotada del mundo” no me permite aceptar la posibilidad de que haya otras realidades, como la presencia de entes espirituales y fantasmas, los meridianos que atraviesan el cuerpo, y la existencia de vidas pasadas. Finalmente también me invitó a no cerrarme a cualquier disciplina alternativa por el solo hecho de que no se ajuste a “mi estrictísimo” método científico.
La verdad es que escucharlo hablar me llevó a pensar si en realidad me estaba describiendo a mí, o se estaba describiendo él mismo.
Me explico.
Si bien es cierto que hay muchos científicos arrogantes, estos no deben ser confundidos con la ciencia como ente abstracto. Hay gente pedante de bata blanca en los laboratorios y hospitales, pero esto no es exclusivo de los científicos, también hay gente así en el resto de las disciplinas, incluidos los actores, barrenderos, pilotos de aviación y fumigadores de cucarachas.
Otro punto a tener en cuenta es que la ciencia como tal se encuentra permanentemente revisando sus postulados, buscando la refutación de sus propias hipótesis, considerando el error en todas y cada una de sus premisas como una posibilidad muy real.
La ciencia es vulnerable, plausible de fallar, y cualquier verdad que acepte como tal será considerada una verdad transitoria, solo válida mientras no aparezca una nueva verdad complementaria o contraria, ya sea que integre a la anterior o la desplace.
Sí, damas y caballeros. Contrariamente a lo que mi prejuicioso amigo cree, la ciencia es humilde, no soberbia. No se aferra al conocimiento que genera de manera rígida e inamovible; algo que, por ejemplo, si ocurre en la astrología o en la armonización de los chakras, por citar algunos ejemplos de pseudociencias muy en boga en estos tiempos.
la ciencia como tal se encuentra permanentemente revisando sus postulados, buscando la refutación de sus propias hipótesis
La ciencia también acepta la multicausalidad. Entiende que el comportamiento de una persona, es la consecuencia de su carga genética, sobre la que además influye la crianza que esa persona recibió de sus padres cuando era niña, el colegio al que asistió, y muchos etcéteras que están en danza en la lotería de la vida. Para la astrología (que desde la concepción de mi amigo se presume mucho más receptiva que la ciencia) la conducta de una persona está determinada por el mes en el que nació: Hecho insignificante al cual llaman “virgo” o “acuario”, y se resiste a cotejar sus propios conocimientos con los generados en otras disciplinas, como la medicina o la psicología.
No fue precisamente Galileo Galilei quien quiso prender fuego a aquellos que descreían que la tierra giraba alrededor del sol, y no el sol alrededor de la tierra. Pero si fue la iglesia católica y sus seguidores los que quisieron quemar vivo a Galileo por poner en tela de juicio la afirmación bíblica que sostiene que nuestro planeta es el centro del universo.

Entonces, cabe preguntarse: ¿Quién en verdad es el necio e inflexible? ¿Quién realmente se encuentra ciego a explicaciones disímiles? ¿Quién es más fundamentalista: El científico o el pseudocientífico?
El amigo Galileo, con gran humildad, consideró la posibilidad de que el hombre no fuera, después de todo, tan importante y grandioso como los mismos hombres pensaban. También cuestionó lo evidente, aquello que los ojos muy claramente nos muestran con solo mirar al cielo u observando cualquier atardecer: ¡Que el sol se mueve!
Los postulados de Galileo cayeron muy mal no solo porque contradecían la palabra divina, sino porque además ponían de relieve que, no éramos tan especiales como pensábamos y que al universo (y al mismísimo dios, en última instancia) le importamos un comino.
En sintonía con lo anterior, tampoco hay que olvidar que en psicología existe algo que se conoce como el efecto Dunning Kruger. Simplificando un poco la cosa, este postulado sostiene que cuanto más ignorante es alguien, más tenderá a considerar sus escasos conocimientos como la verdad absoluta. Esto ocurre por una simple razón: Es su propia estupidez, ni más ni menos, la que le impide contemplar e integrar a su acervo aquellos conocimientos que no termina de comprender; ergo se queda con lo simple, lo sencillo, eso que ya conoce, y se cierra al resto.
Wayne Dyer no es santo de mi devoción, pero le doy la razón cuando dijo: “El grado más alto de ignorancia es cuando rechazas algo que ni siquiera conoces”.
La persona inteligente y bien formada, por el contrario, tiene mayor conciencia de lo poco que sabe y de lo mucho que le queda por aprender. Acepta también que hay cuestiones que por el momento no se pueden explicar, y otras que tal vez no se vayan a explicar nunca, y no trata de rellenar esos huecos de conocimiento inventando un dios, o apelando a la supuesta presencia de extraterrestres o la mística de la numerología.
Este mayor grado de conciencia hace que se sienta pequeño y dubitativo, lo que a su vez, paradójicamente puede traducirse en un mayor grado de inseguridad y vacilación en la vida.
Recuerdo una vieja sentencia del Chavo del 8 (el clásico personaje de Chespirito): “Solo los tontos están seguros”. La otra cara de la misma moneda diría: “Solo los inteligentes dudan”.
El efecto Dunning Kruger define perfectamente al pseudocientífico, no al hombre de ciencia. La soberbia define perfectamente al pseudocientífico, no al hombre de ciencia.
“No quiero saber, quiero creer” dijo Carl Sagan. Y te queremos por eso, Carl.