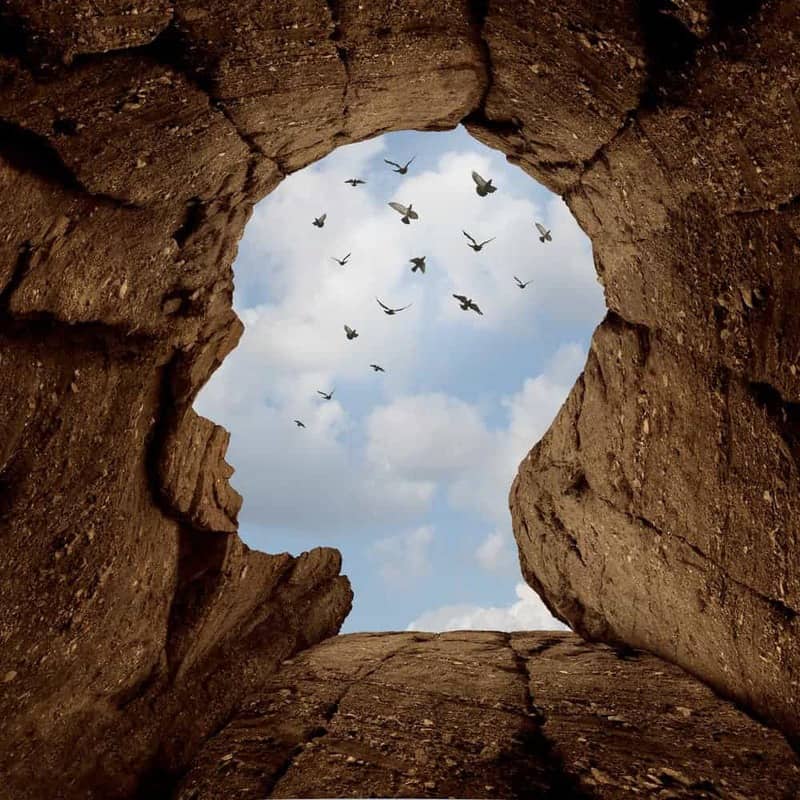¿Por qué las “ofertas” por «fin de temporada” nos resultan tan tentadoras e irresistibles?

Buenos Aires, la ciudad en donde vivo, tiene varias particularidades, algunas buenas y otras malas, como cualquier otra gran urbe del mundo. Dentro del primer grupo, se destaca la vasta…