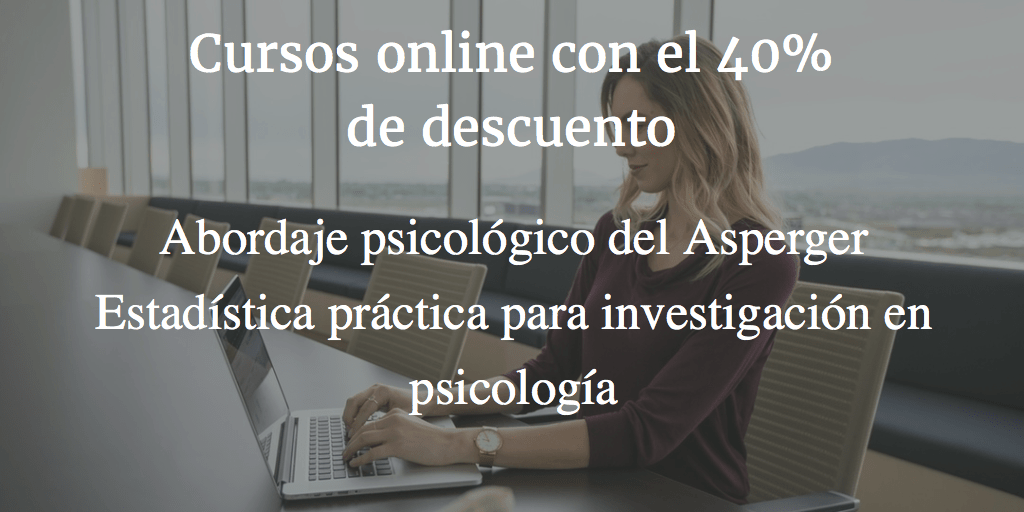Tu adicción al celular te está alejando de tus familiares y amigos

Vivimos en la era de la hiperconectividad, una era donde podemos comunicarnos por voz, vídeo o texto con nuestros amigos y familiares en cualquier parte del planeta con solo sacar…