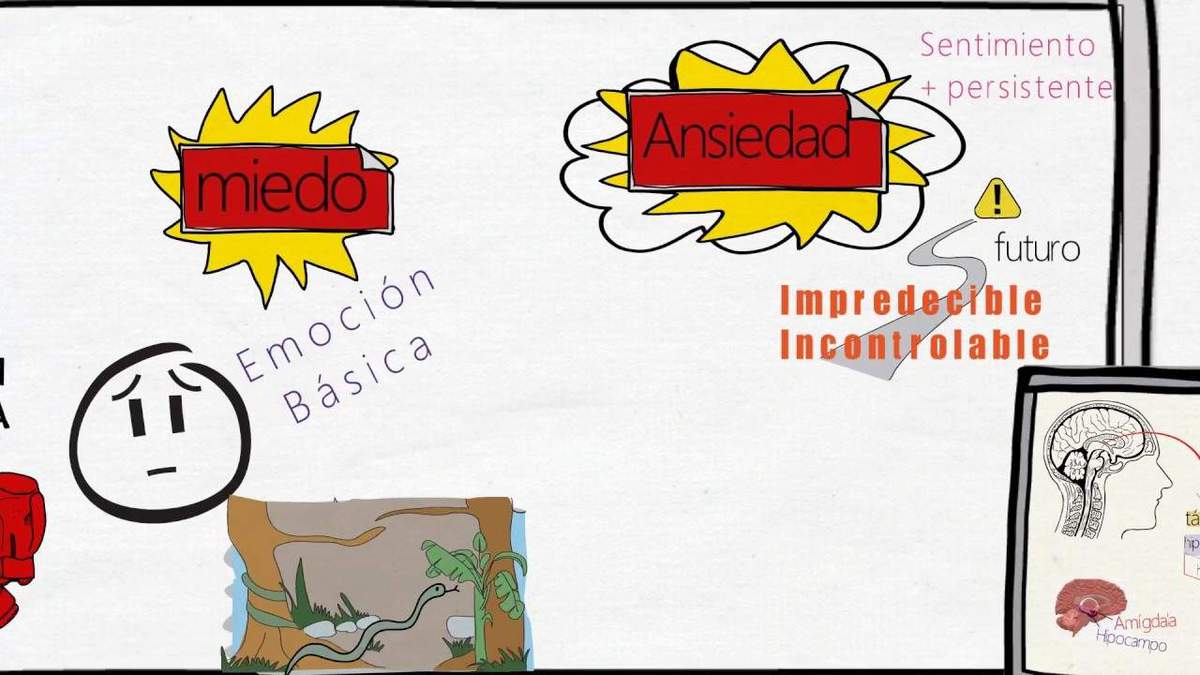Análisis del cerebro: La neurobiología del día a día, curso online por la Universidad de Chicago

Las neurociencias han cobrado un importante rol en la investigación y el entendimiento de nuestro órgano más complejo e importante: el cerebro. Con el nuevo curso de la Universidad de…