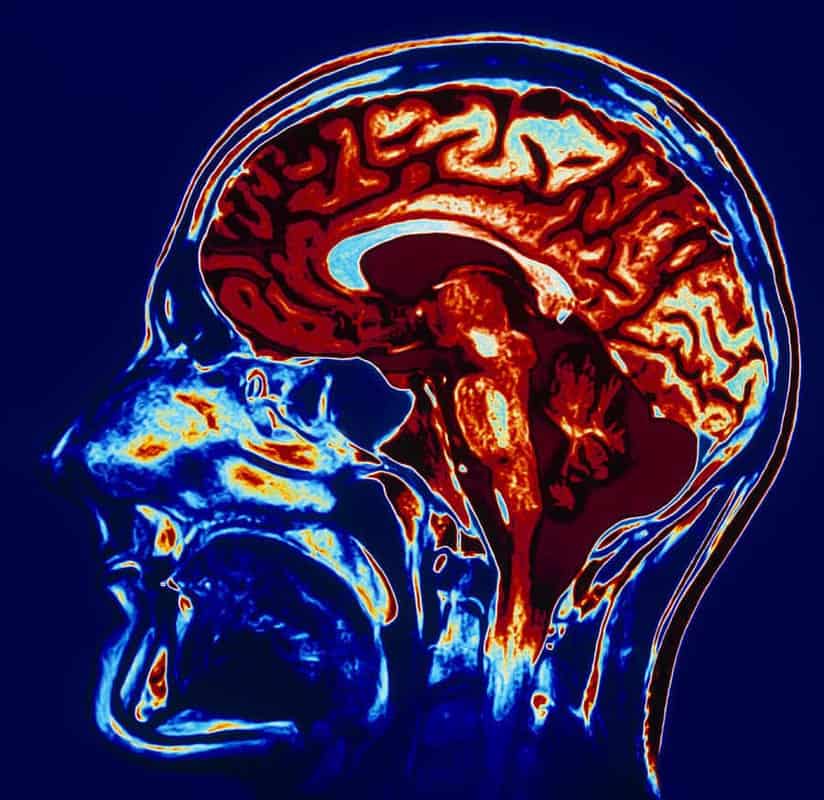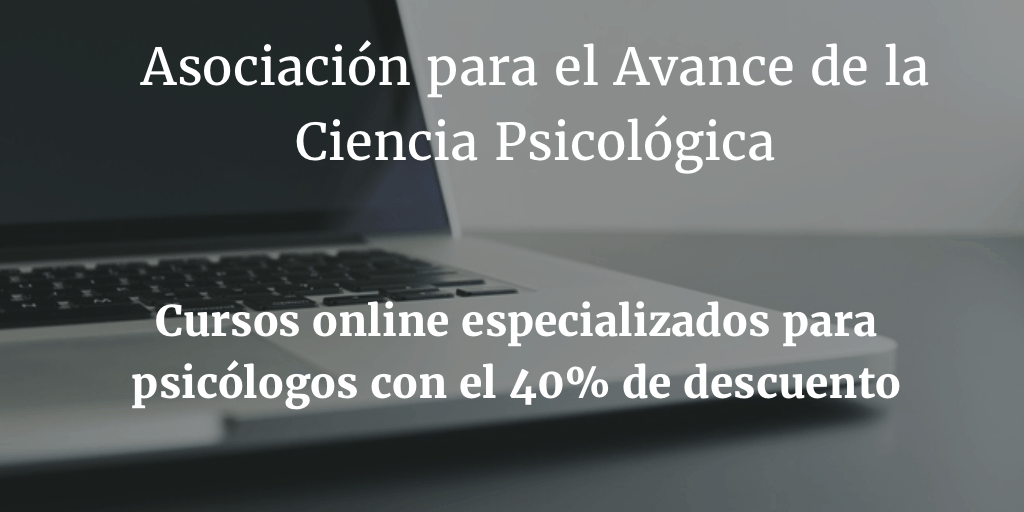El comité Español de la UNICEF publicó hace tres días un impactante vídeo sobre nuestras conductas y prejuicios en torno a los niños que vemos en la calle.
En la primera parte del video se presenta a Anano, una niña de seis años que está sola, como perdida, en plena ciudad de Tiflis, Georgia. En cuestión de minutos se puede apreciar como la gente que pasa cerca de ella se muestra preocupada, le preguntan su edad, su nombre y le ofrece su ayuda.
Pero todo cambia cuando en los productores le cambian la apariencia y le maquillan la cara para hacerla ver cómo una niña pobre, de la calle. En ese momento la gente deja de mirarla y le pasa a un costado como si no existiera.
El experimento también se realizó en un centro comercial y las respuestas fueron similares. La gente le mostró cariño, atención y ayuda. Pero la respuesta fue aún más triste cuando la vieron con los harapos. La gente del restaurante del centro comercial se mostró insensible y hasta le pedían que se fuera. La experiencia fue tan fuerte que la niña no resistió y se quebró en llanto al ver cómo la rechazaban.
El experimento de UNICEF demuestra cómo el prejuicio y la discriminación se apodera de las personas cuando ven a un niño en la calle. Mucha gente se hace de la vista gorda para ignorarlos, como si no fueran niños que necesitan de nuestra ayuda y cariño. Espero que este vídeo ls impacte tanto como a mí y que nos dejemos de excusas cuando vemos a un niños en necesidad en la calle sin importar su aspecto.