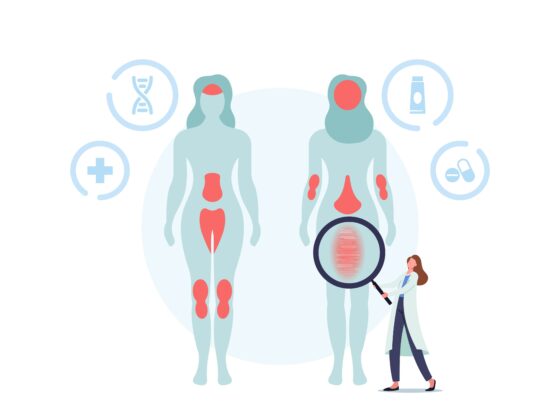Cómo surge la Terapia Focalizada en las Emociones: similitudes y diferencias con la Terapia Gestalt y el humanismo clásico

La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) surge como un enfoque terapéutico desarrollado por Leslie Greenberg y colegas en la década de los ochenta. Este modelo se basa en la…