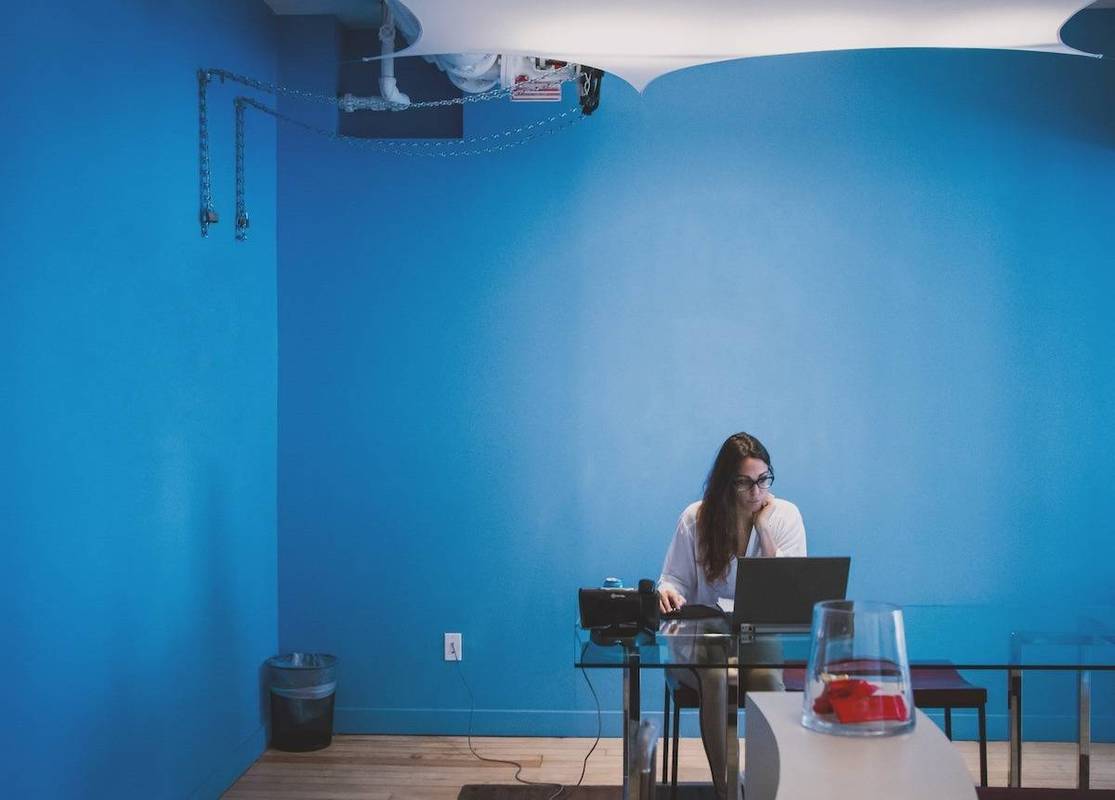¿Qué estilo parental produce hijos felices y exitosos?

El estilo que hayan tenido nuestros padres puede influir en nuestra felicidad, nuestros logros académicos y laborales, nuestro modelo de pareja, actitud hacia el matrimonio y hasta en cuántos hijos…