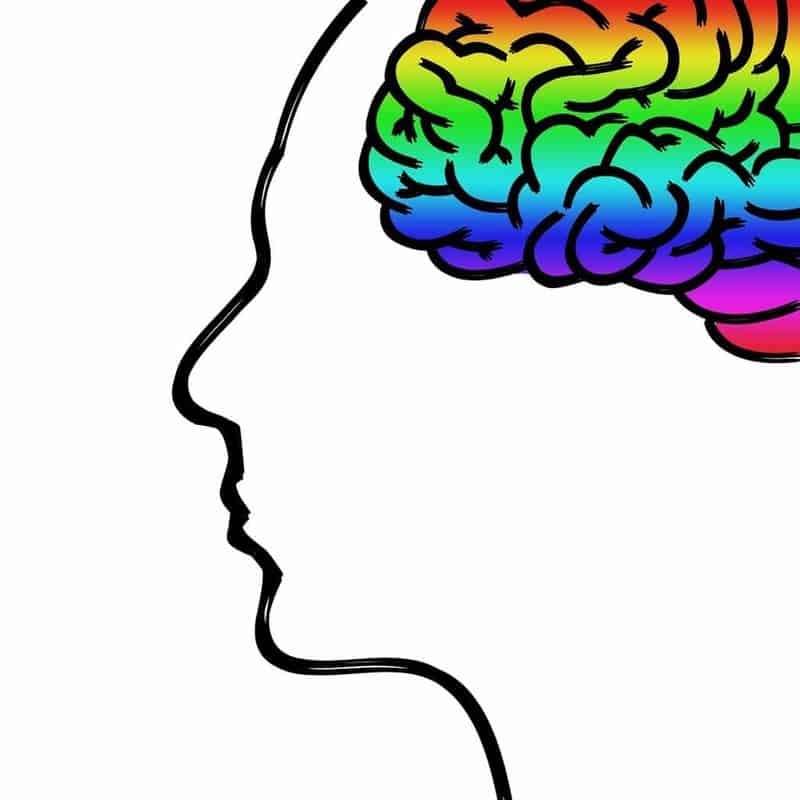Constelaciones familiares, un peligroso método pseudocientífico

Revisado en julio 2025. Las constelaciones familiares son un método desarrollado por el filósofo, teólogo, pedagogo y autodenominado «psicoterapeuta» Bert Hellinger. Su objetivo es liberar a las personas de sus…