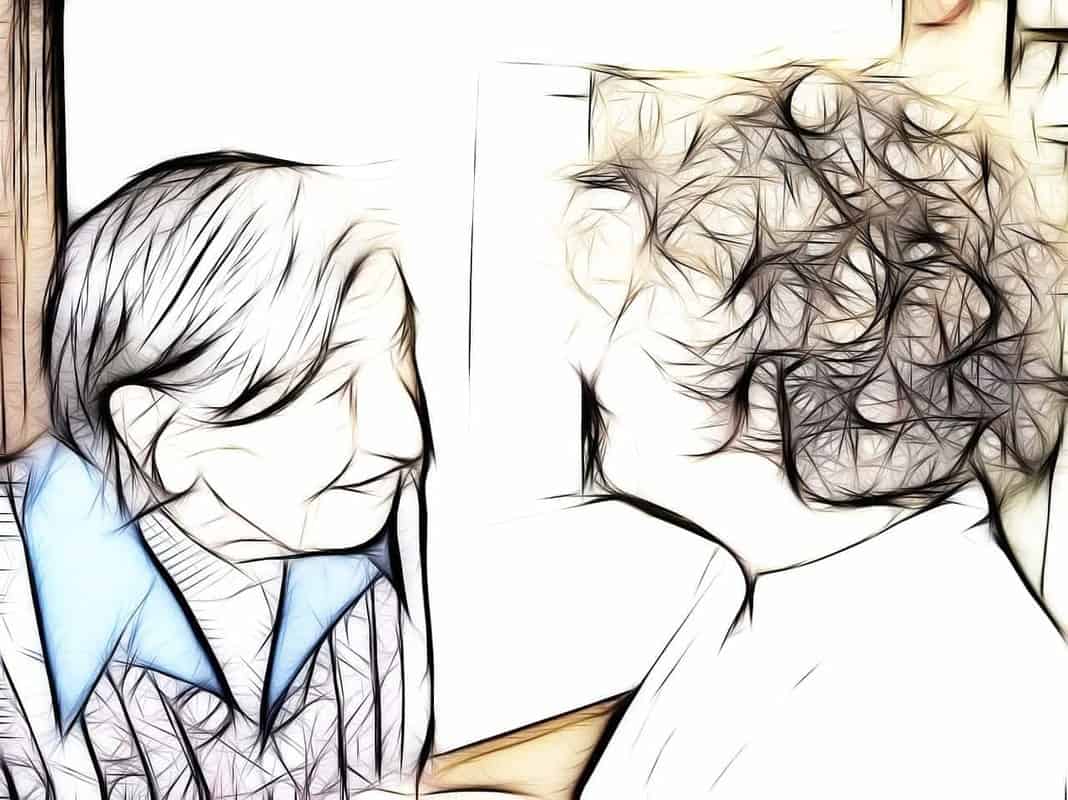¿Integrar o «subrayar la falla»? Sobre los riesgos de la etiqueta previa

Dicen que Freud solía decir que hay tres actividades que todo el mundo se cree en condiciones de hacer, sin tener una preparación previa: periodismo, psicoanálisis y andar a caballo.…